
Cuatro y cuarto de la madrugada. Suena el despertador, y las primeras impresiones al abrir los ojos son poco halagüeñas: llueve con ganas y la tos y el dolor de cabeza continúan en el mismo plan que anoche. Aun así, la realidad manda y las inclemencias del clima y una triste gripe están muy lejos de ser razones suficientes por las cuales desentenderse de las obligaciones laborales. En menos de una hora estoy saliendo por la puerta rumbo a la oficina.
En efecto, la mañana se presenta desagradable. El frío y la lluvia rememoran la grata sensación de estar en la cama, tranquilo, relajado y… calentito. Por suerte empezamos bien: un taxi se acerca veloz, y enseguida me sitúa a la puerta del bar en donde todas las mañanas, desde hace ya cerca de dos años, tomo mi primer café del día. Estamos de enhorabuena; además de los dos mismos clientes habituales y de Ángel, dueño y camarero del local, hoy también nos acompaña un joven de apariencia algo desaliñada, dormido en una esquina con la cabeza malamente apoyada sobre la pared. Su aspecto da pistas sobre la ajetreada noche vivida. Mientras espero que se haga el consabido café y la tostada de aceite, Ángel se me acerca por detrás de la barra. Trae consigo el periódico deportivo y doy por sentado que en breve mantendremos una de nuestras acostumbradas tertulias futbolísticas. Lejos de esto, tras una rápida mirada al joven, se sonríe, a la vez que con disimulo le señala con la intención de que me fije en él. Al parecer, la razón de su presencia aquí soy yo; me está esperando. Cuando Ángel llegó esta madrugada para abrir el bar, el muchacho ya estaba en la puerta, empapado y con el gesto desencajado. A su opinión, está muy fumado: aunque el agua le chorreaba de la cabeza hasta los pies y tiritaba de frío, se debe haber mantenido a la intemperie durante bastante tiempo, apoyado en la pared con una simple americana como único abrigo. Cuando Ángel se disponía a levantar el cierre, se le acercó preguntándole si todavía venía a tomar café un señor que se dedica a resolver casos extraños relacionados con apariciones de difuntos. La forma de preguntar convenció a Ángel y, tras afirmarle que así era, le invitó a esperarme dentro del bar…
—Mira —me explicaba Ángel—, le preparo una taza de caldo caliente y no atinaba ni a llevárselo a la boca. Tiene una tiritona de órdago. ¡Hasta la tragaperras de al lado ha desayunado caldo esta mañana! ¡Sí se ha revuelto bien el chispazo de jerez con el caldo, sí!
Al volver a fijarme en el muchacho, le veo despertar; quiere sacudirse la modorra. Después de varios intentos por desperezarse, su mirada me encuentra y el hecho parece espabilarle del todo. Me observa, pero no me doy por enterado. En plena faena con la tostada, espero sea él quien se acerque. Este rincón donde siempre me coloco resulta el más discreto del bar; en el caso de una necesidad urgente de contarme algo que no pueda esperar a llegar a la oficina, aquí podremos hablar libres de la curiosidad del resto de asistentes. Ángel, quien también se ha percatado del regreso al mundo del chaval, le advierte con tono jocoso de mi llegada. Decidido, se acerca y toma asiento en el taburete libre que tengo al lado.
La conversación tampoco se hace esperar. Correcto, comienza por presentarse mientras me ofrece la mano en señal de saludo. Su voz lo dice todo y enseguida descarto al alcohol o a cualquier tipo de sustancia responsable de su aspecto físico. Habla con claridad, directo y sin balbuceos. Se llama José, más conocido por Pepe, y dice llevar toda la noche deseando hablar conmigo. Efectivamente, en un edificio cercano al bar, justo donde yo tengo el despacho, se encuentran las oficinas de una antigua fundación de carácter humanitario. Hoy en día, estas oficinas se han convertido en la sede de una asociación cuyo fin es difundir y custodiar los principios de la fundación. Ya casi desaparecida, nadie duda de la importante labor que llevó a cabo durante aquellos días de guerra y postguerra vividos en nuestro país. En sus instalaciones, de forma gratuita, muestran el despacho principal de su afamado fundador tal y como este lo dejó en el momento de su arresto por causas políticas, además de fotografías, material sanitario, banderas, brazaletes, panfletos, libros, carteles y otros enseres utilizados por quienes se comprometieron en esta causa. Pepe está al mando de la tienda: un pequeño cuarto dispuesto en estas oficinas donde, con el fin de recaudar algo de dinero que les permita continuar ejerciendo su labor, venden, aparte del característico merchandising, algunos objetos cuya antigüedad data de los mismos comienzos de la Fundación. Yo ya conocía este lugar. Tiempo atrás, al enterarme por casualidad de que este sitio se encontraba un piso más arriba, subí a conocerlo: esas cuatro paredes encierran mucha historia; en mi opinión, es un lugar interesante de visitar.
La manera de expresarse, la forma de describir lo que a todas luces sería el escenario de alguna experiencia extraña, me llevó a interrumpir ese ímpetu suyo por hacerme conocedor de ella cuanto antes. Le propuse trasladarnos al despacho donde charlaríamos con mayor tranquilidad. Aun cuando de primeras aceptó sin reparo, repentinamente cambió de opinión al indicarle la ubicación de este. La sola idea de volver a atravesar el portal y subir de nuevo las escaleras empalideció su rostro; retrocediendo despacio, se volvió a sentar sobre el taburete con el brazo apoyado en la barra y la mirada perdida en algún punto del infinito. Sin duda, lo mejor era dejarle hablar y conocer lo sucedido. Pepe, tras reponer el semblante y pedir otro par de cafés, comenzó a contarme…
—Ayer, dediqué toda la tarde a terminar de completar el habitual balance de fin de año. Ya estaba solo desde un buen rato antes de acabar. La tarde no había sido concurrida; esta semana no hay prevista ninguna conferencia ni presentación de ningún libro, así que nos quedamos en cuadro los cuatro de siempre. Bueno, más que en esta semana, salvo la copa de Navidad ofrecida este viernes pasado, no se ha hecho ningún otro acto durante todo diciembre. Con exactitud no puedo decirte a qué hora terminé. ¡Estaba harto de escuditos, llaveritos y chuminadas parecidas! Es desesperante, cuentas cualquier material una vez, lo apuntas, lo vuelves a contar para asegurarte y ya…, ya la has fastidiado, ¡no coincide! ¡Acabas loco!
Calculo que serían las once de la noche. Como siempre, apagué la luz de la tienda y me dirigí al final de la oficina para coger el abrigo; todos lo colgamos en el armario de administración, y para llegar hasta administración, ¡ya sabes!, hay que patearse la oficina casi por entero. Se recorre el pasillo de entrada, pasas por delante de la pared de la biblioteca o sala de conferencias y llegas al museo en donde, nada más pasar dentro, a la izquierda, 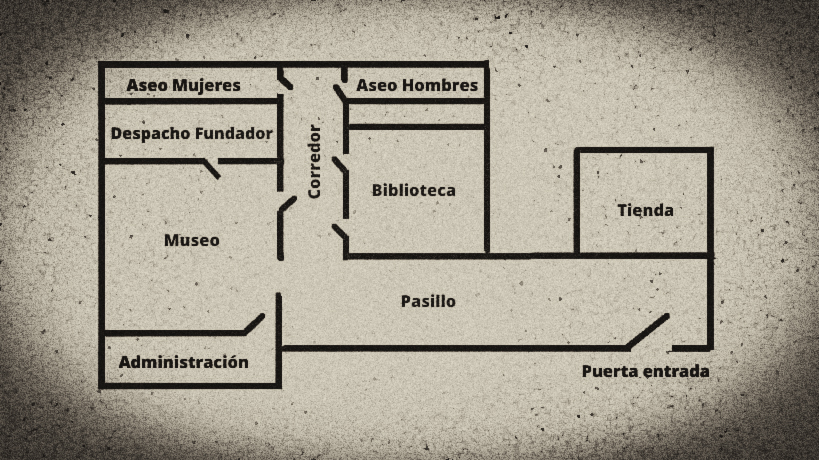 se encuentra este despacho. Y eso mismo hice yo. Sin embargo, durante este trayecto, ya algo llamó mi atención: el sonido de mis pasos era acompañado por otro ruido acercándose por detrás. Es cierto, esos suelos de madera tan viejos crujen antes de ponerles el pie encima; aun así, no sé cómo decirte, no era normal. Era un ruido descarado, no trataba de ocultarse. Al llegar delante de la biblioteca, me detuve. Sin moverme, anuncié mi marcha casi a gritos y esperé alguna contestación; nadie respondió; pero en ese instante…
se encuentra este despacho. Y eso mismo hice yo. Sin embargo, durante este trayecto, ya algo llamó mi atención: el sonido de mis pasos era acompañado por otro ruido acercándose por detrás. Es cierto, esos suelos de madera tan viejos crujen antes de ponerles el pie encima; aun así, no sé cómo decirte, no era normal. Era un ruido descarado, no trataba de ocultarse. Al llegar delante de la biblioteca, me detuve. Sin moverme, anuncié mi marcha casi a gritos y esperé alguna contestación; nadie respondió; pero en ese instante…
¡Una corriente helada pasó por mi lado!
¡Te lo juro! Cuando estaba ahí parado, a la espera de a ver si alguien contestaba, una corriente fría, ¡pero fría de narices!, cruzó como una moto entre la pared y yo con un ímpetu…, que, bueno, me dejó helado. Luego, continuó por el pasillo y, al entrar al museo, se metió en el despacho del fundador. Nada más meterse en él, la puerta de este despacho salió desplazada y, tras rebotar contra la pared, se cerró con tal mala leche que todavía no sé cómo los cristales no se fueron a tomar viento. Cuando pasó a mi lado, sentí una sensación similar a un corte. ¡Pensaba que me había pegado un tajo! Fue rozarme, ¡na!, un toquecito nada más y, ¡de verdad, igualito a cuando me corto con la cuchilla de afeitar! Era raro, pero no noté sangre ni ninguna herida. Necesitaba salir de allí y, rapidito, continué para coger el abrigo.
Al llegar al armario, estaba mosca. Mosca por no decir otra cosa, ¿sabes? Llevo el suficiente tiempo cerrando todas las noches, cerrando además yo solo, conozco de sobra la oficina y, ¡en la vida se ha visto una corriente de aire así! Notaba cómo la dichosa ansiedad de las narices empezaba a fastidiar. ¡Cómo no, faltaba ella! Llevaba ya meses sin aparecer, tranquilo y sin sofocarme por nada y, ¡hala, tócate!
Estaba acorralado. Acababa de hacer el primo al ir a buscar el abrigo: yo solito me había metido en la boca del lobo. Ahora tenía que recorrer el mismo camino al revés para verme fuera de la puñetera oficina. Al girarme para salir de administración, el estruendo de una silla arrastrándose surgió de repente, mientras la puerta del despacho del fundador se abría de golpe y la voz de un hombre la emprendía a gritos:
—¡Jaime, apaga todas las luces, cierra la puerta y no te muevas! ¡Ya los tenemos aquí y estos vienen a por nosotros!
No sé qué demonios hice con el abrigo. Tardé en sacudirme la impresión. No te puedo decir cuánto, bastante, supongo… No dejaba de temblar y, desde luego, hubo un lapso de tiempo en el cual, si no llegué a desmayarme del todo, sí estuve un rato sin enterarme de nada. Las fuerzas también parecían negarse a pasar de nuevo por delante del despacho donde acababa de escuchar la voz de ese hombre tan alarmado; pero tampoco tenía otra. Un nuevo crujido en el suelo provocó que, sin pensarlo, echara a correr dirección a la calle. En un “plis” había salido de administración, rebasado la puerta del despacho en cuestión y, al pretender continuar…
¡La imagen de un hombre apareció de la nada!
Al otro lado del pasillo, erguido y colocado de perfil, permanecía inmóvil, obstaculizando mis ganas de salir de allí. Enseguida, al advertir mi presencia, levantó el brazo para con la mano indicarme que esperase. No hizo falta explicación de ningún tipo. Desde el primer momento te das cuenta de que ese hombre, un humano normal, como lo podemos ser tú y yo ahora, no lo era. ¿Qué era?, ni puñetera idea. Tampoco me cabe duda de que lo mejor hubiera sido seguir corriendo, aunque esto conllevara sacarlo del pasillo a leches. Por lo menos, hubiera salido de la oficina; pero fui incapaz. Llevo toda la noche dando vueltas a esto, ¡con lo “echao pa’lante” que soy para otras cosas…! De repente, echó a correr hacia mí; asustado, retrocedí hasta donde pude. Venía derechito. Busqué algo con lo que defenderme, pero cuando ya lo tenía muy cerca, giró y se metió en la biblioteca. Sujeto al pomo de la puerta, se llevó el dedo a los labios con la intención de que no hiciese ruido. Un momento después, gesticulando con la mano, me indicaba que yo también pasara dentro de la biblioteca. No hubiera entrado a ese cuarto con él ni por todo el oro del mundo, y no pensaba en hacerlo de no haber sido porque, de improviso, como si se hubiese vuelto loco, su voz comenzó a sonar con un tono ensordecedor. Cuando habla, cada palabra suya se convierte en un repentino sonido inaguantable. No es por el volumen. No sé decirte el motivo por el cual suenan de esa forma tan desagradable. Cada una se repite tres o cuatro veces antes de dejar de oírse, pero las dos primeras, sobre todo la primera, es horrible. Encima, él se expresa de la misma forma que nosotros: construye frases, y al juntarse palabra con palabra, ¡no veas!, te desquicia. Bueno, lo de hablar igual es un poco relativo; a veces dice cosas que vale…, parlotea en cristiano, pero ni puñetera idea de lo que pretende decir. Y, bueno, ya te imaginarás lo siguiente… entré con él. ¡Ya!, fue una locura; ¡ya lo sé!
Al entrar yo en la biblioteca, continuó con la puerta entreabierta, pendiente de lo que ocurría fuera. Parecía como si esperara la entrada de esos mismos que yo antes había escuchado a la otra voz advertir de su llegada. Al verle de cerca, mi estómago se encogió: si la voz del pollo este ya mosquea, cuando te fijas en la facha que calza, ya alucinas. Su cuerpo, no sé cómo decirte, se mueve constantemente; no para quieto. Se balancea en un radio pequeño, sí, pero se aprecia a la perfección. No es que aparezca y desaparezca, no, es simplemente que no se está quieto: se mueve, va y viene, ¡igual que si estuviera en mitad de un mar mecido por las olas! Físicamente, es alto, muy delgado y viste con un elegante traje gris y sombrero. La cara, si es que consigues verla, recuerda a la del actor protagonista de la película esta de “La Lista de Schindler…” ¡No sé qué, Neeson! Yo no escuché ni vi qué demonios acababa de pasar en el otro extremo de la oficina, pero alarmado, me apremió a seguirle. Ligeritos, nos dirigimos al final de la biblioteca; según dijo, a oscuras, sentados en el suelo, detrás de un montón de sillas viejas apiladas, no nos encontrarían; no llegarían hasta allí, los libros les provocan urticaria solo con verlos. Yo, tío, lo único que veía delante de mí era el taburete que don Pedro utiliza para dejar y coger libros; yo un montón de sillas apiladas, no veía por ningún lado. Permanecimos sentados, quietos, sin movernos durante bastante tiempo o, por lo menos, esa impresión me dio. Quizás fuese el acojone. Lo pasé mal. Aparte de la tensión de verte en un caso tan…, no sé cómo decirte, el miedo a si el colega este la va a emprender a golpes, te va a morder el cuello o te va a dejar para albóndigas con una sierra eléctrica, pesa de narices. Para mí lo más fastidioso del asunto era que cuando le medio rozas, tío… ¡Hace chispa! ¡Tú no veas los calambrazos que reparte el “nota” cuando le tocas un poquito! Después, ya te digo, pasado un rato largo, me miró y, tras unos segundos de espera, como si intentase escuchar algún ruido, me habló con esa horrible voz suya. Por el gesto, supones que intenta cuchichear; a ti te rompe los oídos, pero bueno, lo llevas. Me dijo su nombre, se llama Domingo, y cuando le das la mano, la tuya se queda hecha mierda de la sacudida. Habla y te das cuenta de que sus palabras no se refieren a nuestro tiempo; no aluden a este 2018. Comentaba hechos y mencionó nombres, con los cuales fue fácil deducir el momento de la historia referido: postguerra avanzada, diría yo.
Lo bueno del asunto, lo realmente curioso, ¿sabes qué es? Ese hombre, engendro, presencia o espíritu, consigue tranquilizarte. Su forma de hablar te hace olvidar el miedo. Sí, ya sé que suena raro. ¿Cómo la aparición de un personaje semejante puede relajar en vez de acabar contigo del susto? Pues sí, tío, ocurre. Al principio, falta poco para que te hagas todo encima, pero cuando estás cerca de él, aun con esa horrenda forma de hablar, con las sacudidas eléctricas y todo eso, algo raro pasa en tu mente y, ¡na!, simplemente te fías, no percibes que te vaya a hacer nada malo. ¡Claro, esto después de un rato! Al principio, no te rezas más oraciones porque el Padre Nuestro y poco más… ¡Ya sabes; la asignatura de Religión se aprobaba sola! Y, ¡fíjate!, esta sensación me fue viniendo según le escuchaba poner a parir a todo Dios. Aun así, ¡no sé!, desprende algo capaz de hacer desaparecer el miedo y crearte la sensación de que estás con un conocido; conocido desde hace mucho tiempo.
De pronto, un nuevo estruendo en la puerta principal le interrumpió: alguien trataba de tirarla abajo; gritos, insultos y amenazas se escucharon a la vez desde el descansillo. En breve, la puerta cedió y el crujido del suelo de madera reveló que ahora ya sí que no estábamos solos. Los gritos y las anteriores amenazas ya se oían dentro de la oficina. Domingo se estremeció y toda la biblioteca pareció temblar. Fuera, se escuchaba el ruido de todo el mobiliario precipitarse contra el suelo con violencia. La voz de un hombre alentaba con genio al resto de la gente que le acompañaba: debían revolver absolutamente todo; cualquier papel en el cual aparecieran nombres debía ser requisado y, sobre todo, debían arrestar a todos los perros que trabajasen en esa oficina. Domingo renegó de la situación y, tras comentarme lo fea que se había puesto la cosa, sacó del bolsillo interior de su americana un cartoncillo parecido a una tarjeta. Lo mantuvo en su mano mientras, sin levantar el trasero del suelo, se giró hacia mí. Además de su extraño aspecto, pude ver el rostro de un hombre muy preocupado, por no decir asustado, cuando en esas milésimas de segundo deja la cara quieta. Al ver esto, yo me puse a llorar. ¿Recuerdas aquella palabra que cuando eres niño parece la solución a todos los problemas? Sí, hombre, esa que cuando te caes o tienes miedo de algo te viene a la cabeza enseguida, pues yo solo pensaba en ella: quería llamar a mi madre con todas mis fuerzas. Domingo puso su mano en mi boca; trataba de que no dijera nada, pues al parecer, alguien se disponía a entrar en la biblioteca. Yo no llegué a verlo, tampoco me apetecía asomarme mucho; pero desde entonces no he dejado de temblar. Serio, Domingo se dirigió a mí: no teníamos mucho tiempo y necesitaba que le hiciera un favor, un favor imposible de cumplir ya por su parte. Según él, yo debía estar tranquilo; seguramente, ni se darían cuenta de mi existencia. Después, me entregó el documento extraído de su americana…
—Escúchame bien, hijo —comenzó a explicarme Domingo—. Debes encontrar el Alma de esta mujer y encontrarla pronto. Olvídate del tiempo, de años, de meses, de días; tan solo limítate a buscar. Si te paras a analizar, perderás y ella pagará las consecuencias. Alguien debe de ser capaz de ver su espíritu para acabar de una vez por todas con ese cautiverio. Si no lo consigues, habrá de continuar errando eternamente y solo nosotros seremos los responsables de que se aleje del destino de los muertos.
¿Qué te parece? Mil dudas surgieron en mi cabeza, pero ninguna podría salir de ella: justo cuando iba a preguntar, ambos observamos cómo la puerta de la biblioteca se abría despacio. Unos pasos avanzaron y enseguida, los gritos de un hombre alertando a otros y un chasquido, igual al que se escucha en las películas cuando alguien carga una escopeta, provocó que Domingo levantara rápidamente las manos y fijara la mirada en un punto de la sala donde yo no distinguía absolutamente nada.
Al momento, otros hombres se acercaron. Sé que eran hombres y varios por sus voces, por sus comentarios, no porque yo consiguiera verlos; cumpliendo las órdenes de uno de ellos, nos pusimos de pie. Un fuerte hedor a sudor y un pestazo a tabaco invadieron el lugar. Se podía apreciar nubecillas de humo desaparecer al poco de manifestarse. ¡Fumaban! Esos recién llegados a la biblioteca fumaban y yo tan solo distinguía algo del humo de sus cigarros. ¿Cómo podía ser? Si era capaz de ver a Domingo, entonces…, ¿por qué no al resto? Pero claro, para variar, hablé demasiado pronto. ¡No podía ser! Te doy mi palabra, Domingo seguía estando ahí, a mi lado; lo sentía a mi izquierda. Pero, tío, de repente, aunque estaba, ¡dejó de estar! Giré la cabeza y no le veía. ¡Había dejado de poder ver su imagen! Algo raro pasó durante ese segundo de levantarnos del suelo. Bueno, suma y sigue, ¿no?, porque poco de normal había hasta entonces. En ese momento, una nueva corriente helada pasó por delante de mí, tan cerca que las puntas de mis zapatos reflejaban marcas de humedad. Pasó y se detuvo frente a Domingo. Había una diferencia brutal de temperatura en apenas un milímetro de distancia. Ponías la cara de frente y no se palpaba nada especial; mirabas a la izquierda y una sensación similar al hielo puro te abofeteaba la jeta; te hacía daño. La hostia de un puño contra la cara de alguien y el consiguiente quejido de dolor me hicieron volver a la realidad, si se puede llamar así; Domingo debió parar con la jeta aquella hostia. Un segundo después, un nuevo latigazo me estremeció: la mano de Domingo acababa de apretar la mía en señal de ánimo, pero, tío, al hacerlo, me pringó de algo. Yo con mucho disimulo bajé la mirada, ¡en mis dedos tenía restos de sangre! De verdad, colega, te sonará a trola, ¿cómo un Fantasma va a sangrar?, pues te lo juro. ¡Mira, no me he lavado las manos para podértelo enseñar!
Uno de los hombres presentes en la biblioteca y negados a mi vista, el mismo “bandarra” que al entrar en la oficina alentaba al resto, ordenó llevar a Domingo no sé a dónde; lo siento, no le entendí. Ni te imaginas cuántas corrientes de esas gélidas y chispazos de electricidad pude sentir durante un rato de verdadero acojone: un barullo infernal de voces gritando, insultos, golpes y objetos impactando contra paredes y suelo surgió tras la orden de llevarse a Domingo. Forcejeaban con él y, al parecer, este, lejos de facilitarles las cosas, se revolvía mientras a voces insistía en ser liberado de inmediato. Hubo ocasiones en las cuales, de improviso y durante, ¡na!, una décima de segundo, aparecía de la nada un brazo, un cuerpo, la figura entera de Domingo siendo arrastrado, papeles revoloteando, ¡yo qué sé!, y, ¡pum!, desaparecían. Yo, temblando como un pollo, seguí pegado a la pared; sin mover un músculo, esperaba mi turno. Así estuve bastante tiempo. Escuché a la perfección varias conversaciones entre distintas personas y de diferente contenido. Pasado un tiempo, un portazo y un continuo silencio anunciaron su marcha; la marcha de todos ellos.
¡Tú fíjate! Por ir a buscar el puñetero abrigo, me comí todo esto para luego dejarlo allí tirado. Cuando sentí todo en calma, salí de la oficina echando leches. Ya en la calle, desesperado y sin saber a quién acudir, recordé una conversación de varios compañeros: hablaban de ti, de tu dedicación en el mundo del misterio, de tu oficina en el piso de abajo e incluso, Jesús, el contable, conocía tu rutina de desayunar aquí a estas horas de la mañana. No sabía a quién más poder recurrir. ¿A quién demonios le vas a contar esta aventura? Y, la verdad, aunque las he pasado mal durante todo ese rato, y en varias ocasiones he pensado en pasar de todo y marcharme a mi casa sin esperarte ni contarte…, tío, ¡no sé cómo decirte!, pero no puedo. Siento remordimientos de conciencia si ahora cojo y me voy sin ayudar a Domingo a encontrar a esa mujer. Bueno, el Alma de esa mujer, mejor dicho. No te calientes la cabeza, no quiero explicaciones de lo sucedido, ¡quita, quita!, yo ya tengo mi idea y con esa quiero quedarme. Eso sí, necesito ayuda.
—Una vez Pepe terminó de contarme lo sucedido en su oficina, estaba seguro de que este muchacho había vivido toda una experiencia sobrenatural. Es cierto, hay cosas raras: en ella se hace mención a unos hechos bastante fuera de lo común; aun así, quise involucrarme enseguida. Tras repasar con él estos innovadores sucesos para mí, comenzamos por analizar el documento entregado por Domingo: se trataba de la tarjeta de identidad escolar de una muchacha de nombre Herminia, tramitada por una escuela de mecanografía y taquigrafía. Por los taladros realizados sobre los números aparecidos en la parte inferior de la tarjeta, Herminia debía haber realizado ya los tres años tanto de mecanografía como de taquigrafía impartidos por esta escuela. 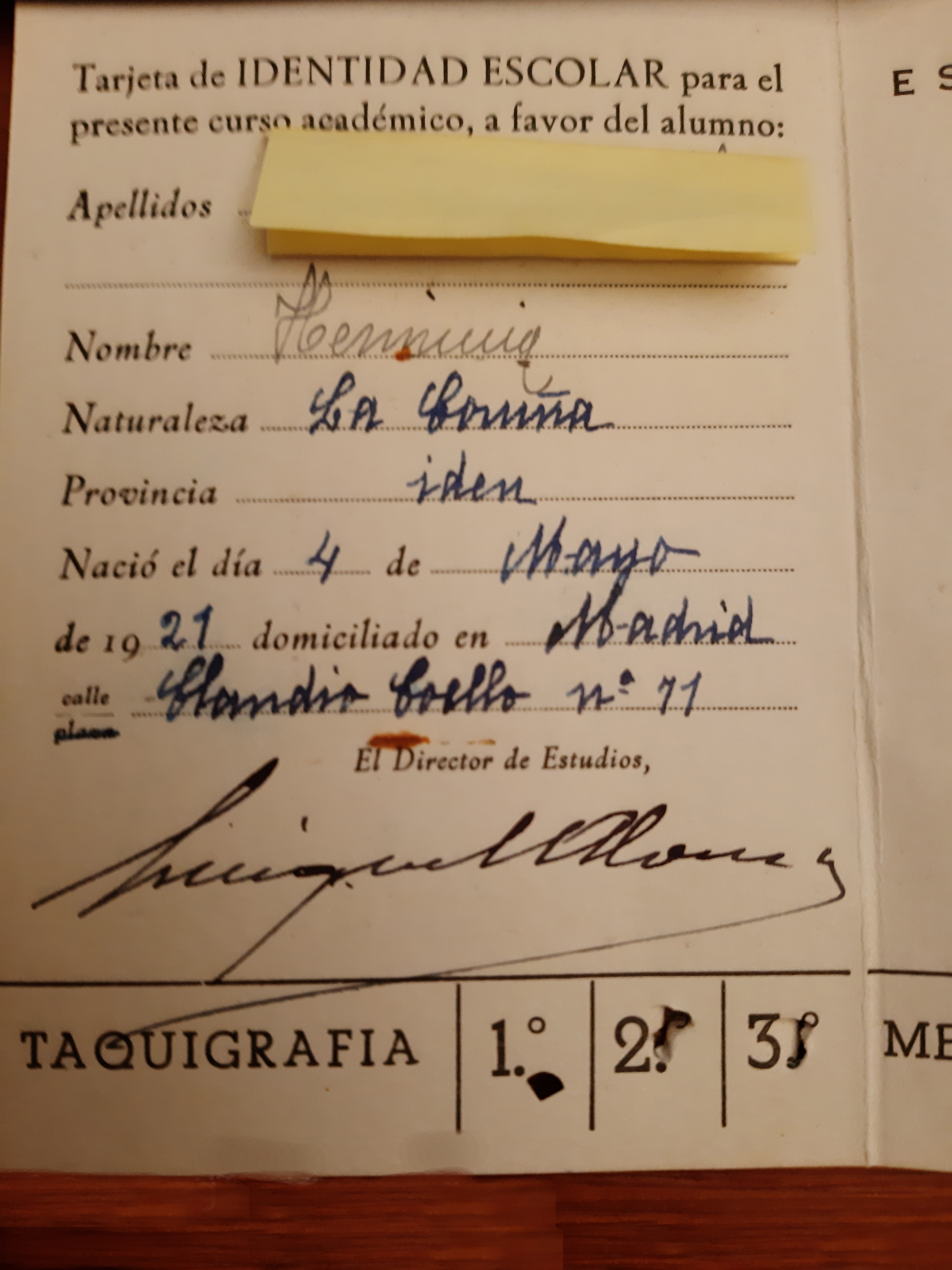 Resultaba poco para empezar a trabajar; por tanto, lo mejor sería subir a la oficina de la fundación donde trabaja Pepe y buscar algún tipo de relación con la muchacha de la tarjeta. La idea en un primer momento no pareció agradarle mucho; a pesar de ello, tampoco puso ninguna objeción cuando, tras pagar el desayuno a Ángel, me dispuse a salir del bar dirección al lugar de los hechos.
Resultaba poco para empezar a trabajar; por tanto, lo mejor sería subir a la oficina de la fundación donde trabaja Pepe y buscar algún tipo de relación con la muchacha de la tarjeta. La idea en un primer momento no pareció agradarle mucho; a pesar de ello, tampoco puso ninguna objeción cuando, tras pagar el desayuno a Ángel, me dispuse a salir del bar dirección al lugar de los hechos.
De camino, Pepe sigue hablando del mismo tema sin apenas dejarme participar en la conversación. Le notaba inquieto; al contarme su experiencia, debió despertar la ansiedad sufrida y relajada durante el tiempo de sueño en el bar. A veces me resultaba difícil seguirle el hilo; generaba algún que otro jaleo de comprensión. La necesidad de saber si este tipo de apariciones puede repetirse, y la intranquilidad por si alguno de los supuestos “Fantasmas” podía permanecer aún dentro, asoman de continuo en nuestra conversación disfrazada de preguntas. Sus manos temblaban al abrir la puerta: a Pepe poco le gustaba esto de regresar aquí tan pronto. Me invita a pasar primero. El cierre de lo que llaman la tienda, a tenor de lo escrito en un cartel dispuesto a su lado, da la bienvenida. A la izquierda, un pasillo largo y estrecho se adentra en la oficina. El aspecto pide a gritos alguna reforma: el suelo cruje como si la madera fuese a desquebrajarse a cada paso, mientras la pintura de las paredes ya muestra señales de ello. Los marcados contrastes de luz, dadas las lámparas de antaño, forman, junto al intenso olor a humedad y la evidente falta de ventilación, un ambiente perfecto para el tipo de historia que venimos a investigar.
El silencio es sepulcral. Salvo los crujidos, no se escucha nada. Este edificio se encuentra en pleno centro de Madrid y, aun cuando es cierto que todavía es pronto y el día apenas acaba de despuntar, no hay ni pizca de ruido. Muchos días, a estas mismas horas, ya estoy en el piso de abajo comenzando la jornada laboral y nunca, en todas esas mañanas, he llegado a sentir una sensación similar. Avanzamos despacio y siento a Pepe cada vez más cerca de mi espalda; dejó de hablar al entrar en el portal y sigue sin pronunciar palabra. Recorrido el pasillo, dos grandes ventanales, con el símbolo de la fundación grabado en los cristales, se muestran a nuestra izquierda. Las contraventanas que los protegen del exterior niegan totalmente el paso a cualquier atrevido rayo de luz. La primera sala se muestra a nuestra derecha. Tiene la puerta abierta y por ella distingo varias hileras de sillas perfectamente ordenadas. Sin mediar palabra, accedemos a ella. Aquí la luz sí ha sido modernizada; sin ser una maravilla, pues la veo demasiado amarillenta, se aprecian los detalles sin problemas. Una gran librería, también de madera y abarrotada de libros, recorre tres de las paredes. La cuarta se presenta decorada por una amplia colección de banderas que simbolizan lugares del mundo en donde, a lo largo de su historia, la fundación llegó a tener representación. Esta biblioteca guarda libros bastante antiguos, aunque la temática tiene pinta de ser similar en todos ellos. Casi llegados al final de ella, Pepe me indica el lugar donde Domingo y él se escondieron. Efectivamente, tan solo están las sillas dispuestas por toda la biblioteca, ningún montón de ellas al final de la sala. Sin embargo, un trozo de tela nos llama la atención. Al recogerlo, las manos de Pepe comienzan a temblar: seguro de sí, afirma que se trata de un fragmento del traje de Domingo. Al observarlo, descubro una mancha de sangre impregnada en uno de los lados; y debajo, otras gotas salpicadas por el suelo muestran un reguero de sangre que se extiende hasta el otro lado de la sala; sin duda, reflejo del importante sangrado sufrido por la víctima. Pero…
¡Algunas de esas gotas manchan todavía!
Evito comentar este hecho con Pepe; de nada serviría ponerlo más nervioso. Siguiendo el rastro de sangre, llegamos hasta una mesa dispuesta en el centro de la biblioteca, sobre la cual hay un montón de papeles. Buscamos datos relacionados con Herminia; sin esto será casi imposible cumplir el deseo de Domingo; necesitamos pistas que seguir. Los papeles de la mesa son anotaciones acerca de futuras presentaciones de libros y otros actos a celebrar de diferente tipo; nada importante para nosotros. Pepe ha dejado de hacer ruido; al mirarle, compruebo que se ha quedado quieto y mira hacia el pasillo fijamente. Titubea en un intento fallido de hablar y levanta el brazo despacio; quiere señalarme algo. Al acercarme a él, noto el temblor en sus labios y el susto en su rostro…
—¡Cuántas veces tengo que decir que dejéis las puertas cerradas, hostias!
Sin tener ni idea de dónde ha venido esa voz, la puerta acaba de precipitarse contra el marco. Nadie la ha tocado y esta se ha cerrado de golpe. Tampoco nadie ha apagado la luz y estamos a oscuras. Encerrados, sin ver nada y…
¡Alguien más hay en la oficina!
Lo mejor será descansar un tiempo y tratar de relajarnos, pues esto empieza a calentarse.
Pasados unos minutos, decididos a continuar, reanudamos la búsqueda de datos acerca de Herminia. Encendemos la linterna del móvil; aparte de la oscuridad, tampoco se escucha nada. El rastro de gotas de sangre termina poco antes de llegar a la puerta. Con precaución, salgo al pasillo. No hay luz. Tres o cuatro pasos por delante se encuentra la entrada al museo, y desde ahí se accede a administración y al despacho del fundador. Los plomos han debido de saltar; nada responde al pulsar los interruptores. De esta forma, avanzamos hacia el museo; tiene la puerta entornada y, con mucha precaución, la empujo hasta poder asomar la cabeza y la improvisada linterna. Una nueva figura me sobresalta, pero resulta ser una falsa alarma: varios maniquíes, vestidos con los antiguos monos de trabajo, batas y distintos uniformes utilizados por la fundación, aclaran el susto. Alumbro por el interior de un lado a otro. Según Pepe, todo está en su lugar; incluso, mostrándose más animado, toma la delantera de camino al despacho de administración. A pocos pasos de entrar, nos detenemos al unísono. Un flexo o alguna lámpara de tamaño similar se acaba de encender dentro; un pequeño resplandor iluminando la cristalera que hace las veces de pared entre el museo y este despacho da fe de ello. Al mismo tiempo, el sonido de las teclas de una máquina de escribir surge de improviso y enseguida, el comentario de Pepe me resuelve la duda de si será un compañero suyo trabajando a estas horas:
—¡Joder, ahí dentro hay dos máquinas de escribir, sí, pero yo nunca las he visto funcionar! ¡Ahí dentro hay otro Espíritu de esos, te lo digo yo! —
Sinceramente, poco me preocupa si quien se encuentra en ese despacho es una persona o un espíritu: en esta mi profesión se ha de aceptar toda clase de ayuda, venga de donde venga; quien pretenda auxiliar o tratar a un difunto sin tratar con un difunto, difícil lo tiene. Ahora sí, siempre lo primero es confirmar la actitud y las ganas de colaborar de quien nos encontremos, y esto se debe hacer manteniendo una distancia prudencial. Un segundo después, la cosa cambia de forma alarmante y con ello, nuestro tiempo de valorar opciones ante este supuesto Fantasma pasa a ser mínimo: la puerta de la calle se acaba de abrir y las voces de al menos dos hombres se acercan por el pasillo; voces que a Pepe le resultan familiares. Debemos tener cuidado: pueden ser los mismos que arrestaron a Domingo, y no quisiera ver nuestra sangre esparcida por el suelo. Con urgencia necesitamos un sitio donde ocultarnos.
El museo será un lugar lleno de valiosos recuerdos, pero como escondite resulta nefasto. No hay rincones; las vitrinas, además de estar pegadas las unas a las otras, están arrimadas al máximo contra las paredes; el centro está totalmente diáfano y ya quisiera yo que mi figura quedase oculta detrás de uno de esos maniquíes. Quizás, dentro de administración, entrando con sigilo y de rodillas, podamos ocultarnos. Sin duda, la idea es disparatada, peliculera y nada prometedora, pero sin tiempo para la lógica es lo que hay. En completo silencio nos arrodillamos frente a la puerta. Decidido, bajo su pomo y empujo despacio. La bisagra hace gala de su mal estado y el clásico chirrido, agudo y punzante, amenaza con dejarse oír al menor movimiento. Respiro, cojo aire; resulta débil el ruido del interior para disimular las quejas de la puñetera bisagra, pero las voces y los pasos de los dos hombres apremian, más aún cuando ninguno de ellos ha comentado nada acerca de la falta de luz y este detalle habla por sí solo.
En un momento de mayor ímpetu de las teclas aporreando el papel, vuelvo a empujar la puerta mientras los hombres ya están en el umbral del museo. Con cautela, a gatas y la linterna del móvil apagada, accedemos al interior. Ya escuchamos sus voces al lado de las vitrinas, y seguimos sin escondernos. ¡No hay nada cerca! Los únicos muebles están junto a la mesa de donde procede el teclear de la máquina. ¡Estamos perdidos! De repente, las teclas se detienen y la figura de una mujer surge de entre las sombras, y tras desaparecer al separarse del flexo, la escuchamos caminar hacia nosotros. Sus tacones se oyen cada vez más cerca, tan cerca que uno de sus zapatos golpea mi rodilla al tiempo que los dos hombres irrumpen en el despacho y…
¡La luz se acaba de encender!
No hay rastro de nadie, ni de los dos hombres ni de la mujer. Observando el panorama, Pepe estaba en lo cierto: hay dos máquinas de escribir dentro de su funda y apiladas en un rincón del despacho.
Ahora no es momento de pararse a tratar de saber cuál es el motivo de toda esta actividad de seres pululando por aquí. Mejor será continuar rapidito con nuestra misión y, tal vez, si somos capaces de llegar a ver el Alma de Herminia, el resto vuelva a la normalidad por sí solo. Como tampoco quiero dar tiempo a que los nervios atenacen a Pepe, le apremio para comenzar a registrar este despacho de administración cuanto antes. Lejos de lo ocurrido con los supuestos espíritus, me preocupa también el hecho de estar ojeando los papeles de una fundación sumamente delicada. Nóminas, cobros, facturas, afiliados, recibos bancarios, cartas recibidas, cartas por enviar; inspeccionamos con detalle toda la documentación acerca de ella, sin quitar ojo de la puerta y atentos a los ruidos surgidos alrededor. Resulta impresionante la cantidad de papel acumulado aquí; hay documentos desde su nacimiento allá por 1926. Al cabo de un rato, una expresión de alegría surge de los labios de Pepe: ha encontrado algo relacionado con Herminia: un contrato de trabajo a su nombre. Al leerlo, empezamos a entender: Herminia trabajó aquí. De oficio secretaria, según consta en el contrato, esta mujer se incorporó a la plantilla el martes diez de septiembre de 1941. Aunque mi intención es la de fotografiar toda esta documentación relacionada con ella, de nuevo la puerta de la calle, abriéndose con su peculiar escandalera, retrasa los planes. Antes de poder pensar nada, Pepe me advierte que, por la hora, debe ser la mujer del portero quien, todas las mañanas, viene a limpiar la oficina. Alarmados, nos ponemos a recoger: el jaleo de papeles que hemos organizado es importante y debemos colocar todo según estaba, pues pronto aparecerá con el cubo y la fregona. Pepe sale al pasillo con el fin de advertir nuestra presencia. A continuación, a la carrera, conseguimos dejar cada cosa en su sitio. Sin duda, y tras casi dos horas dentro de esta peculiar oficina, lo mejor será salir de ella y trasladarnos a mi despacho situado en el piso de abajo con el fin de descansar un tiempo.
Taza de café en ristre, cuerpo desplomado sobre el sillón, tratamos de relajar tensiones charlando sobre lo acontecido antes de volver a retomar esta aventura. Una vez haya terminado su tarea la mujer encargada de la limpieza, subiremos de nuevo. Por suerte, el horario laboral de estas oficinas es solo de tarde; comienza a las cinco y, casi siempre, se acaba alrededor de las once de la noche.
Dos horas después, subimos por las escaleras. Hemos hablado de este caso y estamos mentalizados de lo que podemos llegar a ver. Hay quien dice que para abordar este tipo de “labores” has de venir preparado; yo todavía hoy me sigo preguntando cómo demonios se hace eso. Me anima el ver a Pepe decidido; sin duda, le ha sentado bien el descanso y, lejos de mostrarse asustado, aparenta estar deseando comenzar la faena. Al entrar, el olor a humedad vuelve a resultar la primera impresión; sorprende esta falta de ventilación cuando la oficina se limpia todas las mañanas. Nos dirigimos directos al despacho de administración; aún quedan cajones de un archivador sin revisar. Se respira calma, pero calma impregnada de tensión: lo vivido aquí esta mañana pesa.
Las horas pasan con la tranquilidad como protagonista. Nada nos ha sobresaltado y tampoco hemos encontrado nada nuevo acerca de la muchacha. En un momento, la necesidad obliga a Pepe a pasar por el aseo. Solo en el despacho, continúo una búsqueda que, lejos de resultar aburrida, sí consigue aumentar mi preocupación por Herminia. La documentación histórica, en algunos casos a la cual estoy teniendo oportunidad de acceder, se disfruta poco en esta situación. Quizás fuese ella la figura femenina surgida de entre las sombras y quien con tanta alegría hacía saltar las teclas de la máquina. Me inquieta pensar en los dos hombres: lo mismo venían a detenerla de la misma forma que a Domingo, con los mismos malos modos y parecida violencia. Desde luego, debieron ser tiempos duros para la gente sencilla. Tan concentrado estoy en esta cuestión que, aprovechando el momento de soledad, sin darme cuenta y casi como si estuviese bromeando, pregunto en voz alta si alguien ha visto a Herminia…
—Sí, está en la biblioteca, pregunte usted ahí fuera.”
Una voz desconocida ha sonado a mi espalda, al lado de la mesa que tengo detrás. Dudo si es un hombre o una mujer; sencillamente, la impresión me ha negado poder distinguir ese dato. Estoy solo y toca hacer el esfuerzo de continuar sin dejarme llevar por el miedo. Poco importa de dónde ha salido ni a quién demonios pertenece esa voz; es el Espíritu de algún compañero/a de Herminia y punto, y, además, sigue estando ahí. Realiza sus tareas detrás de mí: mueve papeles, escribe deprisa, todo tan natural que consigue que sea yo el personaje molesto de la escena. Lo entiendo: desconozco cómo, pero estoy viviendo una situación, una rareza en el correr del tiempo capaz de proyectar el pasado de una forma tan real que te sientes inmerso en él. Soy un partícipe ficticio, un infiltrado en un tiempo ajeno al mío. ¿Cómo puede darse esto? ¿Cómo los sentidos son capaces de captar este olor a viejo, esta mezcla de aromas tan distintos, tan penetrantes, tan bastos algunos incluso? ¿Descubrir en la misma luz un brillo y textura diferentes? ¿Respirar este aire húmedo, frío, impregnado de aquel humo de tabaco cuando este todavía olía a tabaco?
—Caballero, ¿se encuentra usted bien?
He podido distinguir la voz; pertenece a una mujer y, por su tono, a una mujer bastante joven. Con mi tardanza en reaccionar, esta señorita se estaba preocupando, y eso era algo nada beneficioso para nuestros intereses. Si durante su “aventura” Pepe solo pudo ver a Domingo y después, en este despacho, esos hombres llegados de improviso y la mujer surgida de entre las sombras desaparecieron antes de llegar a verlos con claridad, ahora no me interesaba arriesgarme a volverme y mirar a la supuesta joven y que con ello la escena se perdiera de nuevo. Con el tono más cordial capaz de expresar, agradezco su ayuda y, tratando de aparentar una calma de la que desde luego nada disfruto, salgo del despacho…
Algo ha cambiado. Quieto al lado de la puerta, crece la sensación de encontrarme en una oficina distinta. Miro alrededor, nadie, vacío de persona alguna; aun así, percibo jaleo. Hay mucha actividad: ruidos de teléfonos sonando sin parar, máquinas de escribir a todo gas, pasos, golpes y un barullo de voces hablando todas a la vez, pero… yo sigo sin ver a nadie. Solo percibo el mismo frío y desierto museo con sus vitrinas, bustos y demás. Algo raro pasa: no puedo abrir la puerta de acceso al pasillo; hemos entrado al museo por aquí y…
¡Está cerrada!
Unos pasos más adelante hay una segunda salida que sí veo abierta. Atento, me adentro en el museo. El ruido de las invisibles máquinas se detiene a mi paso y un creciente murmullo comienza a ocupar su lugar. Distintos susurros opinando sobre mi ropa, peinado, barba y todo mi yo, se suman a malogrados intentos por contener risas espontáneas y, en tanto, el museo sigue tan vacío de gente como antes. Pruebo a detenerme y se hace el silencio. Me miran. Continúan ahí, pendientes de mí; los siento alrededor. ¡Cuándo inventarán una cámara capaz de filmar situaciones así! Es una sensación muy extraña: creo estar pisando la línea de separación entre una dimensión y otra, quizás, un tiempo y otro. El borde de un precipicio que apostaría conduce a esos años en los cuales Herminia, Domingo, los hombres de antes y la secretaria de ahora eran simples mortales. Las dudas, esas que hacen saltar las alarmas del miedo, aparecen enseguida: si te dejas caer a este vacío, ¿se podrá regresar? De nuevo, he de sacudirme la emoción y las ganas de experimentar, pues por delante todavía tengo museo por recorrer. Al reanudar el paso, el bullicio vuelve. Otra vez escucho los comentarios, las risas, las comparaciones jocosas. A ambos lados de esta ficticia sala, que yo sigo viendo como el museo, deben encontrarse las mesas, las sillas, todos los utensilios de trabajo, todo eso que, a mí, al contrario de ellos, me debe estar prohibido ver. Resulta interminable llegar hasta la segunda puerta para salir. El murmullo general ha subido el tono y resulta molesto; abruma tanto que los últimos pasos los doy a la carrera, mientras una gran carcajada general retumba por la oficina.
Me preocupa Pepe. Desde que nos separamos en el despacho, no he vuelto a saber nada de él. Tal vez, al estar fuera del lugar o momento adecuado, se haya quedado atrás y aún siga en esa oficina suya, lejos de este espacio, ajeno a esta tierra de nadie donde ves una vida y escuchas otra distinta. ¡Ojalá sea así! También, si se dirigía al aseo, este cambio le debe haber sorprendido justo al pasar por el concurrido museo; la zona donde más actividad del “otro lado” se percibe y esto puede haberle traído problemas. Temo pensar que la curiosidad, el miedo o la misma impresión le hayan confundido al escuchar esas mismas voces y risas al pasar por el museo y, embelesado por ellas, se decidiera a seguirlas cruzando esa línea del tiempo. Si es así, se habría condenado a vivir en cuerpo y alma en aquellos años con la incógnita de un regreso incierto.
Tengo la biblioteca enfrente y en ella encontraré a Herminia, pero antes debo saber de Pepe. Pese a temer llevarme con ello otra sorpresa, le llamo en voz alta; resulta inútil. Miro alrededor: visualmente, continúa la misma soledad; sin embargo, el sonido de ambiente es similar al de cualquier oficina en una hora punta de trabajo. En esta parte de la oficina se nota aún a los imperceptibles trabajadores. Van y vienen, pasan dejando a su paso la inequívoca señal de que se trata de Fantasmas: el mínimo roce con ellos, por muy insignificante que sea, supone recibir una gélida sensación del todo dañina si el contacto se prolonga.
A mi izquierda hay otro corredor. De pequeña longitud, un cartel colocado en la pared de su final señala la ubicación de los aseos de señoras a la izquierda y el de los caballeros tras la puerta de la derecha. De camino hacia ellos, la situación se complica: hay momentos donde la deteriorada madera deja de crujir. Si te detienes y observas el suelo con atención, hay instantes, fugaces y casi inapreciables, donde el antiguo entablado parece cambiar a una superficie perfectamente lisa, brillante, como recién puesta. Lo mismo ocurre con las paredes, incluso con el color y la forma de las puertas; toda la oficina parece hacer intención de mudar a ese “otro lado”, y esto creo que va a pasar en breve. Llegado a la puerta del aseo, entro con precaución: está vacío…
—¡Jaime, apaga todas las luces, cierra la puerta y no te muevas! ¡Ya los tenemos aquí y estos vienen a por nosotros!
Las voces de un hombre acallan toda la oficina. Por espacio de dos o tres segundos, nada se mueve en ella. El mismo grito referido en el testimonio de Pepe, acaba de escucharse también precedido por el inconfundible sonido de una silla arrastrada con demasiado ímpetu. El invisible jaleo resurge tras los segundos de respiro con mayor intensidad; ahora, ese bullicio anterior es una explosión de gente espantada. Escucho correr, jalearse unos a otros, nada del “no te muevas” ordenado en el grito. Es raro: ese chillido solo ha ido dirigido a un tal Jaime cuando esta oficina estaba llena de personas trabajando; la misma gente que en este momento siento y escucho. Sin pensarlo, salgo a la carrera del aseo, dirección al lugar desde el cual considero que se ha proferido el grito. De camino, corrientes gélidas de diferente intensidad me apalean el cuerpo; el continuo roce con los antiguos trabajadores de este lugar se hace notar incluso de forma dolorosa en algunos casos. Aun así, la mayor impresión resulta ser la figura de Pepe inmóvil delante de la puerta del museo. ¿Cómo puede estar ahí? Desde ese mismo punto de la oficina he salido yo a buscarle y no nos hemos cruzado. ¡No hay otra forma de llegar hasta esa puerta sin atravesar el corredor! El mismo corredor de obligado recorrido para llegar a los aseos, el mismo que acabo de patearme de lado a lado.
Me detengo delante de la puerta de la biblioteca, chistando con el fin de llamar la atención de Pepe sin conseguirlo. Continúa inmóvil, con la mirada fija en un punto del pasillo y con aspecto de haber visto otro Fantasma. No atiende, me ignora. Debemos entrar en la biblioteca cuanto antes: nadie ha salido de ella y si Herminia hubiera sufrido algún tipo de daño o estuviera indispuesta por algo, la secretaria nunca me hubiese indicado dónde encontrarla; lo que sea que le vaya a pasar a esta muchacha, va a ocurrir en breve. Recuerdo las palabras de Domingo…
—Debes encontrar el Alma de esta mujer y encontrarla pronto. Olvídate del tiempo, de años, de meses, de días; tan solo limítate a buscar. Si te paras a analizar, perderás y ella pagará las consecuencias. Alguien debe de ser capaz de ver su Espíritu para acabar de una vez por todas con ese cautiverio.
A este momento debía referirse Domingo. Aunque Herminia esté ahí dentro de la biblioteca, la oportunidad de terminar este trabajo seguirá estando lejos; al verla, más bien solo tomaremos conciencia del problema. Si lo piensas, es sencillo de entender: quien está en la biblioteca es la mujer, no su Alma. Esto no se acaba con ver a Herminia, sino viendo el Espíritu de Herminia. Ella está aquí, en este tiempo, en un día de su vida en el cual, ¡a lo mejor!, nos enteramos de lo sucedido. Su Alma la podremos encontrar una vez esta mujer haya fallecido. En tanto, solo veremos, escucharemos o sentiremos a la Herminia viva. Quienes estamos en una fecha ajena a nuestro tiempo somos nosotros y, por tanto, aquí, ahora, poco o nada podremos hacer.
En el interior de la biblioteca se escuchan ruidos. Sin pensarlo más, lentamente empujo la puerta. Cede al empuje y consigo abrir una pequeña rendija. Es raro, va y viene sin parar. Se mueve en distancias muy cortas, pero se mueve; ella sola, sin corriente de aire, sin empujarla nadie. Algo acaba de cruzar por delante de la rendija muy deprisa; apenas he podido vislumbrar su sombra, parecía una mano. Puedo ver un montón de sillas apiladas al final de la biblioteca; las que antes había esparcidas por toda la sala han desaparecido. Tampoco están las banderas. Y la mesa…
¡No es la misma biblioteca!
Aparte de escuchar…, ahora también puedo ver. Es la biblioteca de antaño, la que realmente corresponde a este tiempo. Ese montón de sillas son las sillas tras las cuales se escondieron Domingo y Pepe cuando se vieron en peligro. Todo esto ya es alarmante. ¿Estaremos un paso más lejos de nuestro tiempo? ¿Un paso más cerca de la boca del lobo? De repente, el impacto de una bofetada hace caer una silla frente a la rendija de la puerta. Tirada en el suelo, una mujer amordazada y atada de pies y manos a la silla llora desconsolada. A su vez, el pomo de la puerta desciende: alguien situado detrás de ella se dispone a salir…
—¡Llevemos a esta cerda al cuarto del carbón!
Desconozco qué demonios está pasando. La voz de un hombre indicando trasladar a la mujer al cuarto del carbón ha sonado en un tono que no me gusta nada. Lo peor, sin embargo, es que la prisionera…
¡Es Herminia!
La cara de esa mujer coincide con la fotografía de la tarjeta escolar de Herminia.
El personal de la oficina se agolpa en la entrada tratando de huir; es imposible salir de aquí. Debemos escondernos lejos del cuarto del carbón, pero, ¿dónde demonios está el cuarto del carbón?…
II
Rápido, corro hasta el lugar donde se encuentra Pepe. Aunque trato de convencerle para que se esconda conmigo en el museo, es inútil; apenas logro disimular su presencia entornando la puerta. Vigilante, permanezco oculto detrás de ella. Desde esta posición puedo observar el pasillo. Sigue vacío: la gran mayoría han hecho caso omiso a esa voz que ordenaba a Jaime cerrar todo, apagar las luces y estarse quietos sin moverse.
¡La puerta de la biblioteca se acaba de abrir! Era lo peor que nos podía pasar. Alguien sale de ella…
¡Es un Ánima!
De escasa estatura, cabello cano repeinado y bigote imperial, el Espíritu camina con paso ligero ayudado de su bastón. Ya está aquí. En breve, pasará por delante de Pepe, pero… ¡No!, ¡se detiene justo frente a él! Está muy cerca; ¡nos va a descubrir! Dejo de mirar hacia el corredor y pego la espalda a la pared; hemos de estarnos muy quietos y esperar a que se obre el milagro. Está enfadado: tiene prisa por irse y a gritos maldice la tardanza de alguien que aún permanece en la biblioteca. En un intento de agilizar la marcha, golpea por tres veces la pared con el mango de su bastón. De nuevo, oigo sus pasos avanzar por el pasillo en dirección a la puerta…
—Hasta más ver, amigo Domingo. Y lleve usted cuidado; con esta gentuza nunca se sabe.
—Con Dios, don Jaime. Muy tranquilo va usted con estos hijos de su madre tan cerca.
—(Risa) ¿Estos…? ¡Nada, hombre! Estos son cuatro energúmenos, resentidos e incapaces de asumir derrotas. Además, conmigo no se meten. Saben muy bien con quién no jugarse los cuartos.
Dejamos a esta con el carbón y ya volvemos mañana a por ella. Que no entre nadie en el cuarto de calderas. ¡Que coma carbón si pasa hambre! Venga, cuídese.
Tras estos breves segundos de conversación entre los dos hombres, agarro el brazo de Pepe. Continúa con la mente distante y la mirada perdida; está ausente de todo. Con el fin de hacerle reaccionar, le hablo despacio al oído. Me mira con atención y sus labios tratan de articular palabras; por lo menos, ahora sí parece reaccionar. Sin soltarle, caminamos hacia el interior del museo. Casi hemos dado el primer paso ya cuando, de repente, la situación me obliga a tirar de él con fuerza…
¡Otros dos hombres salen de la biblioteca!
Se acercan hacia donde estamos. Inclinados y de espaldas al pasillo, tiran de algo difícil de manejar. Por lo menos, esta vez la puerta de lo que en el futuro, en nuestros días, será el museo nos ocultará a los dos. Al momento, Herminia aparece por el suelo del corredor; los hombres la arrastran camino de la salida. Aun amordazada, oímos los terribles lamentos de la mujer. Bocarriba, de lado, boca abajo, lucha sin descanso para conseguir zafarse de tan violentos captores. No cesa en el empeño a pesar de los puñetazos y golpes de fusta recibidos durante el duro castigo. Intenta agarrar los pies a todo cuanto ve; en su desesperación, hasta a la mismísima pared. Un rastro de sangre tiñe de rojo el infernal recorrido por la oficina. De pronto, golpea con fuerza la puerta tras la cual estamos escondidos: ¡Nos han descubierto! Uno de los hombres desenfunda un arma, ¡nos va a disparar! ¡No!, ¡por Dios!, acaba de introducir el cañón dentro de la boca de Herminia, mientras con la otra mano la tira con fuerza del cabello. La amenaza del riesgo que corre si mantiene esa actitud desmorona a la mujer: tiembla con fuerza y por su rostro la sangre se abre camino entre las gotas y gotas de sudor y llanto que la empapan. Acaba de perder el conocimiento: el golpe de su cabeza contra el muro ha sido tremendo. A la persona que buscamos se la llevan de la oficina atada, golpeada hasta perder el sentido y arrastrada como si de un simple objeto se tratase. Entretanto, Pepe y yo continuamos inmóviles, con las manos arriba, a la espera de lo que decidan hacer con nosotros. Sin embargo…
¡No nos hacen caso! ¡Nada en absoluto! ¡Ni nos han visto!
¡Fuimos invisibles a los ojos de esa gente! Bueno, invisible o quizás la razón “X”, o sea la responsable de tantas idas y venidas en el tiempo, por fin nos haya devuelto de una vez a nuestros días. Antes, los trabajadores de aquella oficina nos veían a nosotros; ahora, somos nosotros quienes los vemos a ellos. Sería interesante saber cómo demonios funciona esta “razón X”. ¡Cuánto material para estudiar!
Hemos sido testigos de cómo ese tal don Jaime tenía retenida en la biblioteca a Herminia junto a otros dos hombres. Indudablemente, lejos ya de la impresión que se ha de soportar, del cómo puede darse una situación así y demás dudas y preguntas que se pueden realizar al respecto, este hecho debía de encerrar otro tipo de misterio. ¿Por qué ser testigos de la barbarie sufrida por Herminia? ¿Qué razón impedía encontrarnos con su alma desde el principio? ¿Para qué tanta información previa? Hasta hoy, los casos de Fantasmas en los cuales llegamos a ver a varios Espíritus distintos poco se han diferenciado de aquellos en los que tan solo se aparecía uno de ellos; de una u otra manera, se trabajaba por alcanzar la misma solución para todos. Aun cuando en principio la actitud de alguno de estos entes con nosotros fuese hasta violenta en ocasiones, en el fondo todos ellos ansiaban lo mismo: marchar de este mundo con todas las deudas saldadas, los arraigos liberados, las cuestiones resueltas o los errores corregidos. Pero me cuesta entender qué papel juegan en todo esto Domingo, don Jaime, los dos hombres y esos otros de quienes solo pude oír su voz. Llevamos ya bastante rato con esto. Hemos tenido sobresaltos, encuentros, diferentes cosas nuevas a estudiar y todavía son demasiados los datos por conocer.
Fuera, la situación parece haberse calmado; no obstante, en mitad del pasillo distingo otro espíritu. Debe de ser el alma de Domingo; su aspecto encaja con la descripción de Pepe. Se muestra indeciso: se acerca hasta la puerta, hace ademán de salir, mira para atrás y vuelve a entrar como si el marcharse le supusiera un cargo de conciencia.
Como si estuviese solo, Pepe sale presuroso del museo y se para en el umbral de la puerta: obedece a Domingo, quien con la mano le ordena detenerse. Algo ocurre…; alarmado, Domingo emprende la carrera hacia nosotros. Llegado a nuestra altura, dobla el pasillo, entra en la biblioteca y se detiene en la misma puerta, pendiente de lo que ocurre fuera. Impone ver correr a un ser así hacia ti. Además, la imagen provoca tal sensación de vértigo, que el correspondiente mareo no tarda en amenazar con su presencia. Enseguida, Pepe le sigue los pasos y entra también en la biblioteca. ¡Es increíble! La historia se repite y en esta ocasión soy yo el espectador de lo ocurrido aquí mismo unas pocas horas antes. La mencionada “razón X” aflora de nuevo.
En el transcurso del anterior ajetreo, he podido observar un hecho fuera de lo común: Domingo, al moverse, genera alrededor del contorno de su figura pequeños y diversos prismas oblicuos de formas romboides y marcados colores. Nunca había observado este tipo de formas de luz en otros espíritus. Salvo este curioso detalle, Pepe le describió a la perfección; en efecto, su parecido con el actor Liam Neeson es asombroso.
Ninguno de los dos se encuentra ya en la puerta de la biblioteca y, preocupado, me decido a entrar. Al recorrerla con la mirada, solo alcanzo a ver cómo Pepe se sienta en el suelo con la espalda y la cabeza apoyadas en la pared. Respira deprisa. En otras circunstancias me hubiese preocupado por él; en este caso, ya sé de antemano que será capaz de superar la impresión. Ambos mantienen una conversación fluida, pero solo llego a medio entender los cuchicheos de Pepe. Según pasan los minutos, aunque expectante, le noto más tranquilo. Sin embargo, la tranquilidad queda fulminada de inmediato al repetirse un nuevo y repentino estrépito en la puerta principal. Los golpes se suceden sin parar y con ello la tensión vuelve a dejarse notar. Oigo gente gritar en el descansillo. Proclaman toda serie de amenazas e insultos capaces de preocupar al más valiente. Acaban de derribar la puerta; los gritos ya se oyen en el interior de la oficina. Sin pensarlo bien, me asomo al pasillo. Son varios los espíritus que en este momento campan por ella. Tres, cuatro, cinco incluso, es difícil asegurar cuántos e imposible mirar más: excesivo vaivén junto, demasiados cuerpos desencarnados moviéndose a la vez. Sus voces, chillidos constantes, provocan un retumbe imposible de soportar. Si ya la voz de un solo Espíritu resulta molesta, estar rodeado de tanto Espectro gritándo sin parar, venga a golpear, tirar y destrozar todo cuanto pueden, atonta y mucho. Sentado en una esquina de la biblioteca, me tapo los oídos, cierro los ojos y apoyo la barbilla sobre el pecho; trato de evadirme del ensordecedor bullicio que castiga mis sentidos. Pero algo todavía puede ir a peor; siento la mano húmeda: sangro por el oído y gotas de sangre la empapan de rojo. Debo reaccionar, ponerme de pie y abrir una ventana, encender una radio, televisión o cualquier aparato que emita sonido actual; con ello se disipará esta realidad tan fuera de contexto. Al tratar de levantarme, a duras penas puedo apreciar el instante donde Domingo le entrega la tarjeta de estudios de Herminia a Pepe. La imagen apenas dura un par de segundos; se desenfoca por momentos hasta quedar desvirtuada del todo. No veo nada, todo da vueltas y el ruido me hace caer de nuevo rendido al espantoso alboroto…
—¡Ehhh! ¡Tranquilo! No ocurre nada. Tú no mires, cierra los ojos. Piensa en mí, en mi trabajo. ¿Cómo me vas a sacar del cuarto de calderas? ¿Eh? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque yo sigo ahí, y tu amigo y tú me vais a sacar. Yo lo sé. Así que, ¡hala! A pensar, se ha dicho que para esto habéis venido, y ya verás cómo regresáis a casa en un periquete. Ya lo verás.
La sentía cerca, muy cerca. Con tranquilidad separa mis manos de los oídos, mientras su voz, la voz de una mujer, consigue evadirme del resto de los sonidos. Se agradece este ratito de alivio y, lejos de sentir miedo, noto cierto tono de inquietud en la forma de expresarse. Se esfuerza por no asustarme. Sus manos no producen las típicas pequeñas descargas eléctricas. Sus palabras suenan sin eco, y su presencia convierte la corta distancia que nos separa en el lugar ideal para cerrar los ojos y disfrutar del silencio a salvo de todo. Tiene razón, pensar en Herminia encerrada en el cuarto de calderas y cómo proceder para llegar hasta ella, pese a sonar contradictorio, relaja y mucho. Ese placentero estado de calma me sumía en un sueño, solo roto por la insistencia de la voz de Pepe llamándome a lo lejos.
Al abrir los ojos, solo encuentro el rostro de Pepe; alarmado, intenta despertarme. La preocupación se mezcla con la reprimenda por continuar con el caso sin esperarle, y me considera víctima de algún gran susto propiciado por los Espíritus de esta oficina. Con respecto a la voz femenina: desapareció; solo estamos nosotros en la biblioteca y reina la calma en ella. Nada queda de los gritos, de los golpes, de Domingo ni de la oficina aquella. Miro el reloj; apenas ha pasado tiempo, tan solo unos pocos minutos desde que Pepe se fuera a los aseos. Tras contarle la experiencia, decidimos ponernos a buscar de inmediato el cuarto de calderas.
Como era costumbre, el cuarto de calderas debía estar situado en el sótano del edificio. Llegados al portal, ninguna puerta aparenta conducir a un piso inferior. Los hechos se remontan a bastantes años atrás, y las seguras reformas realizadas a lo largo de este periodo pueden haberlo convertido hasta en parte de alguna de las viviendas. Aun así, continuamos con la búsqueda. Segundos después, accedemos al patio interior a través de la única puerta que no pertenece a ninguno de los domicilios dispuestos en el portal. Pavimento empedrado, un pozo, un viejo abrevadero de agua, un banco de piedra algo escaso para el asiento de dos personas y siete viejos portones hablan de la antigüedad de este edificio. La limpieza, el moderno ascensor, ventanas pintadas por igual incrustadas en la fachada bastante bien conservada y macetas por doquier cuidadas con esmero, destierran la idea de abandono a pesar de los muchos años pasados desde su construcción. Quizás, tras uno de esos portones, se encuentre el cuarto de calderas. El primero de estos locales está alquilado a un prestigioso anticuario. El segundo de ellos alberga la oficina del administrador de la finca. Del resto, desconozco si tienen algún uso. Por fortuna, los cinco desocupados están abiertos y uno a uno los podemos inspeccionar: superficies cuadradas, diáfanas, sin acceso a otros cuartos; el suelo y las paredes revelan los años de inactividad. Según me comentó el portero meses atrás, estos espacios se hicieron en su día de cocheras para carruajes y, a mi opinión, los cocheros debieron ser las últimas personas en darles utilidad. Nada había en ellos relacionado con nuestro caso.
El sol ya calienta bastante y se agradece estar en el patio. Pepe se sienta en el pequeño asiento de piedra; parece desilusionado. A su entender, si el cuarto de calderas es cualquiera de los locales alquilados o dejó de existir, la solución a nuestro caso se complica demasiado. Suposición errónea, pues los Espíritus siempre ven el lugar igual que lo dejaron. Para ellos el edificio, la casa, la iglesia, el lugar por donde deambulen siempre mantendrá ya la misma estructura; no son conscientes de los cambios. Aunque a un edificio se le varíen las paredes, las puertas, se demuela y en ese terreno se construya cualquier otro tipo de edificación, el Espíritu aparecido en él recorrerá solo trayectos cuya antigua distribución, la existente en sus días de vida, le permitía transitar. Si en su deambular llega hasta el final de un pasillo, a una pared o ante cualquier obstáculo, girará hacia el lado por el cual pueda continuar. Si hay una puerta cerrada, el Fantasma la abrirá si pretende pasar al otro lado. Para mi humilde opinión, es errónea la creencia acerca de la facultad de los Espíritus para atravesar puertas y paredes: nunca pasan a través de ellas; sencillamente, en sus años de vivo no existían. Herminia se nos podrá aparecer en cuanto nosotros pisemos el lugar donde estuvo instalado el dichoso cuarto de calderas. Será indiferente si este punto del edificio ahora hace de vivienda, de ascensor o es parte de la portería del conserje.
Durante la conversación, descubro una plancha de madera situada a nuestra espalda, casi oculta detrás de las macetas. A simple vista, la madera está deteriorada y, por el aspecto, debe de llevar aquí fuera una eternidad. Con bastante esfuerzo, pues las dimensiones de alguno de los tiestos son considerables, conseguimos llegar a ella. ¡Es una puerta! Pequeña, baja, sin cerradura, con la triste manilla de latón de siempre, dos oxidadas argollas y un candado abierto. Cuesta abrirla: la humedad, el frío, la misma falta de uso terminaron por encajarla. Puestos de acuerdo, empujamos a la vez con fuerza. A pesar del esfuerzo, la puerta sigue cerrada. Dispuestos a otro intento, bajo la manilla y…
¡Suena un golpe!
Alguien ha golpeado la puerta desde dentro y…
¡Se abre!
Va y viene levemente empujada por la suave corriente de aire que corre por el patio o, al menos, eso creo. Con cuidado, la abrimos del todo. Una estrecha escalera de ladrillo, de la cual solo se aprecian los dos primeros escalones, asoma entre la oscuridad reinante. De nada sirve haber encontrado el interruptor de la luz; seguimos igual; nada se enciende con el fin de iluminar esto un poco. De nuevo, el teléfono móvil hará de linterna.
En el interior el aire está viciado; cuesta respirar y el polvo dificulta aún más la visión. Una bombilla, situada a la altura de mi frente, amenaza con golpear toda cabeza despistada. Aparenta ser una auténtica reliquia y, con respecto al cable del que cuelga, casi mejor que siga sin funcionar. Menos aún ayuda el techo: según desciendes escaleras abajo, este se inclina hasta el punto de obligarte a doblar la espalda para poder sortear los últimos escalones.
¡Un portazo acaba de volver a encajar de nuevo la puerta!
Un rectángulo de paredes de piedra y piso adoquinado se extiende frente a nosotros. Una carretilla, palas, un antiguo candil y cinco sacos de carbón acompañan a la vieja caldera del edificio. Hemos tenido mucha suerte al encontrar este lugar. Sin duda, se trata del deseado cuarto que buscábamos, pero la falta de aire puede causarnos problemas si Herminia tarda en aparecer. La carencia de luz tampoco ayudará mucho. Disfrutamos trasteando en la caldera: ya fuera de uso, es una verdadera pieza de museo y con ella conseguimos relajar la tensión de esperar al Espíritu de Herminia. De improviso, un ruido se siente en lo alto de la escalera. Ninguno hemos oído abrirse la puerta y, aun así, alguien baja por ella. Ligeros, nos acercamos al último escalón. La luz del móvil no desvela nada y nadie responde a mi saludo. Quien sea que baje, se ayuda de algo que de manera leve impacta contra el ladrillo. Se acerca despacio a intervalos cortos. Parece como si cada peldaño le exigiera un esfuerzo costoso de solventar. Ya está en la mitad de la escalera. La respiración acelerada delata tanto su posición como la fatiga que le supone llegar hasta abajo; a pesar de ello, continúa escalón tras escalón.
¡Se detiene! Está ahí, parado, a solo tres o cuatro escalones. Se siente su mirada. Vuelvo a intentar hablar con él: le explico por qué estamos aquí, en este antiguo cuarto de calderas…
—¡Nadie se llevará a Herminia de aquí! No te lo voy a permitir. ¡Nadie! ¿Me oyes? ¡Ni tú ni nadie! Ningún bastardo volverá a ponerle la mano encima.
La voz de un hombre mayor acababa de contestar, al tiempo que emprende el regreso al patio sin esperar contestación. El tremendo enfado convierte su sufrida forma de bajar escalones en una agilidad para subir escaleras que ya la quisiera yo para mí. Sin dudarlo, corrimos tras él. Tropiezo tras tropiezo y tanta oscuridad dieron al traste con la persecución. Al llegar arriba…
¡Nos había encerrado!
Esa Alma, pues su voz la delata como otra Ánima más que añadir a la lista de apariciones de este caso, colocó el candado al salir del cuarto de calderas.
Si bien la situación era preocupante, sería un error salir de este cuarto. Dejarnos llevar por la ansiedad de sentirnos encerrados solo nos conduciría a perder una oportunidad que dudo se repita en muchas ocasiones. El móvil funciona: hay cobertura y batería suficiente para unas horas de espera; por tanto, tenemos el medio para pedir ayuda en caso de aumentar las complicaciones.
Encerrados y a la espera de encontrarnos en breve con el alma de Herminia, puedo pensar y poner en orden todo lo sucedido desde el principio. Los hechos cuadran; desde nuestra primera entrada en la oficina, todo lo ocurrido encaja: somos jugadores de un extraordinario juego. Un juego mágico, íntimo de este mundo de los espíritus, que emprende sus propias partidas, como si se tratase del capricho de, ¡no sé!, alguna divinidad suprema o algún Espíritu con semejante poder. Un juego capaz de involucrarte a formar parte de una fabulosa partida sin pedirte permiso para ello. Un juego conocido como “El Mehen” (la serpiente enroscada protectora de la barca del dios Ra en su viaje al inframundo), del cual ya se encuentran referencias en el antiguo Egipto y cuyo uso fue prohibido por motivos religiosos allá por el 3500 a. C. Incluso, se encontraron tableros de Mehen en el ajuar funerario de distintos faraones. Disimulado como divertimento de niños y mayores, hoy en día es conocido como “El Juego de la Oca”. Juego que, si bien existe desde antaño, nació, creció y perdura gracias al enigma que en realidad oculta. Se cuenta que allá por el siglo XVI, el italiano Francisco I de Médicis, conocedor de este misterioso “entretenimiento”, regaló este juego a su amigo el rey de España Felipe II, gran aficionado de las ciencias ocultas. Para este quien les escribe, jugar a La Oca es adentrarse en uno de los misterios más sorprendentes relacionados con el mundo de los espíritus. Existen diversas formas de jugar: con un dado, con dos, jugar tú solo, en compañía y otra en la cual puedes proponer echar una partida a tu misma alma. Si te atreves a jugarlo junto a tan delicado oponente, podrán darse tres tipos de partida diferentes. En la primera, tu ficha será tu vida actual, el tablero, el transcurrir de tus días, y las casillas hablarán de las decisiones tomadas hasta la hora de tu muerte. En la segunda, cada tirada reflejará esas otras vidas cuyo destino dejaste pasar. Si, por el contrario, la partida se disputa en el tercer tablero, tu alma jugará desde más lejos y representará hechos de tus vidas anteriores. Pero recuerda: nunca podrás elegir el tablero de juego.
Hace una década, un códice templario fue rescatado del subsuelo de un antiguo hospital de la orden de San Juan, hoy convertido en la iglesia de Santa María Magdalena. En él se lee cómo la orden del Temple fue capaz de desvelar el misterio del Juego de la Oca. Desde entonces, la orden hizo uso del misterio oculto en este juego de forma diversa. Uno de los más conocidos fue utilizar el juego a modo de guía y salvaguarda para los peregrinos del Camino de Santiago: marcaron los símbolos de las casillas del juego en iglesias, vallas, paredes, puentes y cementerios existentes en el camino. Al comenzar su andadura, los peregrinos eran informados de ese velado significado místico para saber actuar en el momento de encontrarse con alguna de estas señales. En este manuscrito se dictan también las instrucciones para poder echar esa singular partida junto a nuestra alma: el primer paso es encontrar el número de los días que llevas existiendo en la sucesión de Fibonacci. Una vez encontrado, se escoge el guarismo anterior al tuyo aparecido en esta sucesión y se divide entre el número obtenido de la suma de tu fecha de nacimiento con dos cifras. Sin contar con los decimales, le añadiremos el número final obtenido de la descomposición numérica de tu nombre y primer apellido según la ley cabalística. Se ha de tener en cuenta que el alfabeto hebreo solo consta de 22 letras. El resultado final será el día del año en el cual tu alma podrá jugar contigo. Se tomará el uno de enero como el primer día a contar y, si esta cifra final fuese superior a 365, se seguirá contando en el siguiente año. Si la fecha de nacimiento corresponde a un año bisiesto, el 29 de febrero se contará como un día más. La partida podrá comenzar a cualquier hora el día obtenido, según se explica en el códice. Además, para ello se requiere la obligada oscuridad solo aliviada con las dos velas y el imprescindible espejo, cuyo reflejo ha de ser nuestro propio rostro.
Líneas antes de estas indicaciones, se advierte de la impresión que puede suponer conocer quién fuiste, quién eres o quién puedes llegar a ser. A lo largo de este párrafo, el tono educado anterior cambia y las palabras comienzan a sonar con un matiz más rudo y directo; en mi opinión, más acorde con lo esperado de un caballero de esta orden, pues proponer una partida a tu propia alma es delicado y peligroso.
Durante este caso de Herminia, la realidad natural se esfumó. La actual, la gobernanta de esta oficina, nos hizo parte del imaginario tablero del “Juego de la Oca”. Un tablero capaz de inmiscuirse en acontecimientos del pasado. Cada decisión tomada será interpretada como si fuese nuestro turno y tirásemos los dados. Avanzaremos, retrocederemos y sufriremos la penalización correspondiente según marcan las reglas del juego, dependiendo de la casilla donde hayamos caído.
Nuestra partida empezó desde la puerta de la oficina de Pepe, cuando entramos por primera vez. Pasados unos breves minutos, enseguida llegamos a dos de las más importantes casillas del juego: los dos Puentes de los cuales consta el tablero; números 6 y 12. Interpretado en nuestro trabajo: el puente permite cruzar de una orilla a la otra; es el camino a un nivel superior. Se adentra por el paso de los tiempos desde el hoy hasta el más remoto de los pasados, surcando a su paso los mundos paralelos. Si no pones cuidado, podrás verte inmerso en cualquier dimensión inferior si la solución del caso así lo demanda. Por supuesto, yo diría que también hemos caído en el denominado Laberinto: casilla 42 y lugar donde afloran de golpe las dudas y confusiones derivadas de la espectacularidad de lo ocurrido en el transcurso de la partida. Su propósito, acabar con el ánimo de continuar, pues nos sentimos incapaces de encontrar salida. Tampoco podemos negar nuestro paso por las casillas 26 y 53. Pertenecen a Los Dados, los encargados de dictar el destino de cada jugador para avanzar por el tablero. Como ya hemos visto, llevamos varios sobresaltos; la suerte nos arrastra por un ir y venir sin sentido, lleno de sorpresas inconcebibles. El Pozo, la casilla 31, simboliza la expiación: hora de pagar los errores. Nos quedamos sin turno hasta que otro jugador caiga en esta casilla. ¿El caso de Pepe cuando se mantuvo en silencio y sin moverse en el umbral de la puerta de lo que ahora es el museo? Tuve que llegar hasta él para conseguir sacarle de ese estado de abstracción. La casilla 58 hace honor a su nombre. La Calavera, muerte, final del camino; nos mandó directos a mi oficina para comenzar desde el principio. Mi oficina: en ella ocurrió algo similar a la casilla 19 del juego, La Posada: el caso quedó postergado para cumplir un período de obligado descanso.
¿Qué relaciona este juego con las ánimas? Ojalá lo supiese. Se forma, te involucra en él, te hace pasar ratos que por distintas razones mejor no contar y todo, para llevar cada caso de Espíritus a su final más apropiado. En el códice manuscrito templario se afirma que el juego tiene la cualidad de surcar cualquier época pasada. Sin ningún problema, puede mostrar a toda persona presente en ese año al cual te haya llevado la partida, cada situación acontecida en ese momento y hasta a ti mismo si has ido a caer en un tablero en donde tu alma ya existía.
Nosotros debemos jugar esta partida hasta el final para poder ayudar a Herminia. De nada serviría pegar una patada a esta puerta del cuarto de calderas, echarla abajo y salir, porque sí, cedería al primer golpetazo, pero con ello también volveríamos a la casilla de salida. Por segunda vez, regresaríamos a la puerta de la oficina porque los acontecimientos que ocurrirían fuera de este cuarto, las nuevas pistas que encontraríamos, no nos conducirían ya hasta aquí, sino a la primera casilla de todas; de nuevo, volveríamos a la de salida. Ahora estamos en la número 56, la del calabozo o de la cárcel: representa la esclavitud al mundo ordinario, nuestro mundo, y en el cual Herminia continúa atrapada todavía. La pena por caer en esta casilla será estar aquí encerrados el tiempo equivalente a dos turnos sin jugar. Por tanto, acomodémonos, pues nos toca esperar y la continuación de este caso promete ser interesante…
III
Las horas pasan y el Espíritu de Herminia sigue sin aparecer. Cada vez resulta más incómodo este cuarto de calderas donde Pepe y yo nos encontramos. Los móviles, encendidos a modo de linternas, amenazan con agotar la batería. Apoyado en la vieja caldera, las dudas me asaltan: ¿veremos a Herminia antes de que la falta de aire se haga más evidente y nos obligue a marcharnos? Aunque seguimos encerrados, poco problema supondría salir de aquí; aun con el candado puesto, la endeblez de la puerta es manifiesta. Dadas las circunstancias, lo mejor será apagar los teléfonos; resulta mala idea quedarnos sin nada con que alumbrarnos. Proponer esto a Pepe aviva la tensión ya sosegada durante la espera. Por su forma de mirarme percibo que no está muy de acuerdo, pero accede a pesar del lógico recelo a proseguir en tinieblas.
La oscuridad ahora es total. Además, el descenso de la temperatura se hace evidente y el frío se deja notar por momentos. Permanecemos en un silencio solo roto por ciertos correteos, arañazos y agudos chillidos que revelan la presencia de alguna rata cercana. Con ánimo de espantarla, pataleo a cada rato. Por otra parte, la humedad da la impresión de haberse asentado en el interior de mis huesos. Necesito entrar en calor cuanto antes y pruebo a caminar a tientas. Al poco, toco la pared; las piedras con las que se hicieron este cuarto acaban de poner fin al paseo. Pepe refunfuña: compara el cuarto con la cámara de frío de la carnicería de su padre, a la vez que le oigo hacer flexiones para sacudirse la gélida sensación. Su respiración suena más fuerte; denota fatiga. Parece como si realizase demasiado esfuerzo con las flexiones. Mi propósito de calmarle se interrumpe cuando es él quien, anticipándose, me aconseja relajar el ímpetu del ejercicio o terminaré por hacerme daño. Sin demora, le advierto de la situación: yo estoy quieto, pegado al muro sin moverme y no he hecho ningún tipo de ejercicio físico…
¡No estamos solos!
En principio, Pepe ignora la respuesta. Bromea al afirmar sentirse exhausto tras intentar tocar con sus dedos la punta de los pies por tres veces seguidas; duda si podrá reponerse de tan desorbitado sacrificio. Al razonar la contestación, se da cuenta de lo que conlleva ese “yo estoy quieto”. Sobrecogido, me busca por el cuarto: ese inhalar y exhalar aire tan brusco es de alguien ajeno a nosotros; un alguien a quien no vemos. Sentimos cómo ese sonido, esa respiración acelerada, está ahora más cerca. Enciendo el móvil y enfoco a nuestro alrededor con la luz de la linterna, pero quien sea huye rauda de la zona iluminada. Era una Figura negra, alta, delgada; solo la he visto un instante antes de que se escondiera otra vez entre las sombras.
Refugiada tras la caldera, la siento pendiente de nosotros. Ninguno nos mueve. La pregunto su nombre con el tono de voz más tranquilo capaz de articular. El entrecortado resuello es la única respuesta. Camino hacia ella y, según doy el primer paso, le ofrezco nuestra ayuda. ¡Algo acaba de impactar contra mi hombro! ¡Me ha tirado un trozo de adoquín! El golpe, lejos de ser fuerte, aporta datos acerca de la Figura: o tiene poca intención de provocar daño o bien anda justa de fuerzas para arrojar cosas. De repente, vuelve a emprender la carrera, cruza el cuarto y comienza a subir por la escalera; ¡pero no, se detiene! Dudo si esto es bueno o es malo; apostaría por lo primero. Tratando de agradar, apago el móvil, dejando el cuarto a oscuras de nuevo.
Pasados unos minutos, vuelvo a intentar acercarme a la Figura. Con cautela, pruebo a entablar conversación tomando el caso de Herminia como argumento. Poco la debe de haber agradado la propuesta, pues enseguida trata de alejarse subiendo deprisa otro escalón. Ninguno nos movemos y, por no oír, no oigo ni al desagradable roedor merodear alrededor nuestro. Quieto en el sitio, prosigo con el improvisado monólogo. A poco de comenzar, la Figura se revuelve: sube y baja tres o cuatro escalones sin parar, mientras que, de modo inteligible, pronuncia palabras que suenan a súplicas. Un estruendo ensordecedor surge con ella en el ambiente. Pepe enciende la linterna del móvil y la dirige hacia la escalera: la Figura, agarrada a la barandilla, sacude esta más y más fuerte hasta que, ya fuera de sí, profiere un desgarrador gemido que retumba por el cuarto. La interminable reverberación hace daño. En el acto reflejo de protegerse los oídos, Pepe suelta el teléfono. La inquietud se dispara. Decidido, soy yo ahora quien alumbra hacia la escalera. La Figura sigue ahí. Tumbada en el empedrado, se apoya en los brazos para mantener la mirada firme en la puerta. Es como si esperase que alguien fuese a entrar. Ahora que por fin puedo verla bien, no me cabe duda…
¡Es un Espíritu!
Antes, al tenerla cerca de nosotros, ya notamos esa concluyente sensación que alerta de la presencia de un Espíritu. Ninguna otra cosa, ruido o dudosa visión, dice tanto de quién puedes tener al lado como esa especie de descarga que te asalta los sentidos cuando cualquier alma pasa a pocos centímetros de ti…
—¡Cerrad la puerta! —¡Corred, si entran, os matarán a vosotros del mismo modo que a nosotros! —A nuestra espalda, la voz de una mujer aumenta la incertidumbre: ¡Alguien está quitando el candado!
La puerta de este cuarto de calderas se está abriendo poco a poco. Ha quedado entreabierta y toda nuestra atención también con ella. Tras varios segundos de espera, solo unos cuantos débiles rayos de sol cruzan el umbral de la entrada. Pese a que los ruidos siguen confirmando la presencia de alguien en el patio, nadie se asoma arriba de la escalera. La Figura se ha puesto en pie. Debe de sentirse acorralada: quien sea ese que se dispone a bajar al cuarto de calderas, le causa pavor. Nuestra situación es bastante parecida: por delante tenemos la Figura, y por detrás la voz de la mujer, cuya concurrencia en esta historia se deja notar en el momento más angustioso…
—¡No permitáis a esos salvajes volver a entrar!
Al escuchar estas palabras, la Figura corre al lado de la mujer, dejando el paso al cuarto completamente libre. Sin pensarlo, Pepe y yo subimos la escalera y cerramos la puerta. Empujamos con fuerza; es todo cuanto podemos hacer para impedir que entre nadie. Desde el otro lado responden a nuestro esfuerzo con tanto ímpetu que por momentos consiguen que nuestros pies se arrastren por el suelo. ¡No los contendremos mucho tiempo! Para mayor angustia, por detrás algo sube a toda prisa los escalones, provocando con ello una polvareda que amenaza con engullirnos. Al disiparse la nube de polvo, vemos a la Figura acercarse directa hacia nosotros portando un objeto de hierro. ¡Ahora somos los acorralados y, además, indefensos! Noto la mirada de Pepe clavarse en la mía a la espera de alguna instrucción. Ya apenas nos separan tres escalones de ella y el contundente objeto de hierro. Si nada lo remedia, en breve se abalanzará contra los dos. Tiene la oportunidad de librarse de parte de quienes la acorralábamos hace pocos minutos. En nuestro caso, defendernos de ella supone dar vía libre a los de fuera. Llegada al último peldaño, agarra el hierro con ambas manos y lo dirige hacia nosotros; ya no hay nada que podamos hacer más que rezar porque no nos mate a golpes. Pero lejos de eso, tira el objeto cercano a nuestros pies. Es la misma pala que antes encontramos al lado de la caldera: ¡la Figura quiere que obstruyamos con ella el paso al cuarto! Poca resistencia ofrecerá, pero cierto es que nos dará algo de respiro. Segundos más tarde, el patio vuelve a ser el idéntico remanso de paz y silencio de antes.
Al volver la mirada hacia el cuarto de calderas, volvemos a verla. Se encuentra en la misma esquina en la cual surgió la repentina voz femenina. En cuclillas, de espaldas a nosotros, se interesa por el estado de una mujer de la que solo apreciamos parte de su cara. Sentada en el suelo y los hombros apoyados en la pared, la mujer nos busca con la mirada. Al encontrarnos, gesticula con la mano: quiere que nos acerquemos. El esfuerzo por hacer el gesto queda manifiesto. Remueve hasta el último de los sentidos ver semejante escena: dos Espíritus derrotados, exhaustos y asustados, tratan de hacerse fuertes en los escasos cinco metros que mide el cuarto. ¡Qué distinto a la imagen de perversidad que de los Espíritus se cuenta!
Despacio, nos acercamos. Con el mismo cuidado, apoyo las rodillas en el suelo junto a ellos. Pepe, en un principio, se muestra más reacio, cosa entendible, pero termina por arrodillarse a mi lado. Percibo su aura fría rozar mi piel. Ya tenemos la certeza de quién es ella: es Herminia, la mujer de la fotografía en la tarjeta de estudios. Con respecto a la Figura, poco averiguamos, pues se oculta al amparo de un hábito de monje. En los instantes en donde la suave oscilación de la mujer se detiene, se hace latente la larga y penosa agonía soportada hasta su encuentro con la muerte; el rostro abatido, pálido y demacrado son señales inequívocas de ello. Intenta sonreír, pero la debilidad apenas le permite un tenue movimiento de las comisuras de sus labios. A sus ojos les falta ese centelleo tan especial y exclusivo de las Almas. En ellos llegan a distinguirse las finas venas, enredos morados imposibles de desligar, que en su día irrigaron de sangre los párpados inferiores. A su alrededor, marcadas ojeras delatan las muchas horas sin dormir, quizá a consecuencia del brutal castigo recibido. De esto dan fe las rojizas manchas, grandes y pequeñas salpicadas en la ropa. Tiene la vestimenta desgarrada, sucia y roída, tal vez por la ruidosa e inmunda rata que nos acompaña en este cautiverio.
Temblorosa, acaricia levemente nuestros rostros en señal de saludo. ¡Es increíble lo poco que se la siente! La típica descarga, esa extraña e ineludible sensación que se siente al tocar a esos seres despojados de la vestidura carnal, es solo un fugaz hormigueo. Sin embargo, noto sus largos dedos tratar de agarrarse a los míos. La miro y sus ojos, fijos en el movimiento de nuestras manos, se llenan de lágrimas. Con el fin de mantener el encanto del momento, entrelazo los míos a los suyos con suavidad. Su mirada reacciona al gesto con un precioso destello de sus pupilas. Desconozco cómo el Alma abandona este mundo, cumplido su errar o consumado el motivo que le ataba a continuar entre los vivos de manera incorpórea. Ignoro si el debilitamiento extremo de Herminia es la antesala a la tierra de lo espiritual. Me encantaría saber si, a semejanza del cuerpo, un Espíritu también ha de morir antes de partir definitivamente hacia lo que venga después de la vida. Si esto es así, todo parece indicar que a esta Ánima, antes Herminia, le llega su hora.
—¡Gracias por venir!
La voz de Herminia suena débil. Sus palabras se ahogan en el intento de articularlas. Pese a ello, continúa hablando…
—Supongo que serán muchas vuestras dudas. ¡Con lo vivido ahí arriba…, no es extraño! ¡Maldita oficina! Será mejor comenzar por el principio… Como ya os habréis dado cuenta por mi aspecto, no disponemos de mucho…
La falta de aliento la interrumpe de nuevo. Debemos tranquilizarla o esa misma ansiedad por contarnos terminará con ella. Despacio, acaricio su mano. Ella marcará el ritmo de la conversación; dedicaremos el tiempo que sea preciso, aunque corramos el riesgo de no disponer del suficiente. Más calmada, recupera el ánimo para continuar su relato…
—Será mejor si os sentáis. ¡Ya veis! Esto que tengo que contaros tiene toda la pinta de que irá algo entrecortado. No disponemos de las comodidades de palacio, pero este adoquinado por asiento termina por resultar cómodo.
Bueno, empecemos. Se podría decir que, antes de examinarme de taquigrafía y mecanografía, ya tenía asignado el puesto de trabajo. Trabajaría de secretaria en la fundación. Lo sabía yo, el director de la academia, las personas de la fundación y luego otro grupo de personas, ajenas a las anteriores, que prefirieron mantenerse ocultas sin mostrarse ni decir quiénes eran. Estos últimos, gustosos del secretismo, no tengo ni idea de quiénes se trataban. Puedo deciros que conmigo desplegaron un amplio abanico de pericias. Bueno…, amplio o que una fue muy tonta. ¡Lo he sido siempre! Sin darme cuenta, me vi al servicio de estos desconocidos. Trabajaba en la fundación, y en esa misma oficina realizaba tareas en secreto para ellos. ¡Jamás supe quiénes fueron! Lo intenté de todas las maneras, pero…—
Tal y como ella misma predijo, las interrupciones se suceden. La Figura, pendiente de Herminia al máximo, trata de acomodarla mejor: con mucha delicadeza, la ayuda a tumbarse sobre el empedrado. Con la misma ternura, levanta su cabeza con la finalidad de poner debajo unos sacos de carbón vacíos y doblados a la mitad a modo de almohada, mientras le susurra algo al oído inaudible para nosotros. La mujer vuelve a afanarse en sonreír. Salta a la vista la complicidad existente entre los dos…
—Se acercaron a mí al poco de empezar a trabajar en la fundación. Al principio, eran notas con pequeños consejos. Al llegar por las mañanas, encontraba el papel en la mesa. Alguien anónimo quería verme integrada en la oficina cuanto antes. Y yo, ¡tonta de mí!, piqué. Yo era una simple secretaria, recién llegada, cuya tarea consistía en mecanografiar cartas urgentes. No tenía horario de salida: si en los últimos minutos de la jornada llegaba faena, no podías irte. Te agarrabas a la máquina y tecleabas y tecleabas con la esperanza de acabar antes de que pasase el último autobús del día. Estas personas que no terminaban de dar la cara sabían muy bien cuál sería mi trabajo en la fundación, ¡lo tenían bien estudiado!: la secretaria que ocupa ese puesto en concreto tiene acceso a información privilegiada. La premura es lo que tiene: ¡da igual quién escriba lo urgente con tal de que salga rápido! No tardé mucho en darme cuenta de ello. Era evidente relacionar las misteriosas recomendaciones de las notas anónimas con los asuntos a mecanografiar. Rellené sobres y sobres con los nombres y direcciones de las personas relacionadas de alguna manera con la fundación. Dentro de ellos viajaban los presentes y futuros movimientos, inversiones, cantidades, compras, ventas, sobornos, en fin, las nuevas decisiones—.
La extraña Figura acerca sus labios de nuevo a ella. Nuestro intento de poder ver algún rasgo de su cara resulta inútil. Al igual que la vez anterior, le susurra al oído. Tampoco en esta ocasión, por la expresión de Pepe, conseguimos enterarnos. La contestación de Herminia aclara dudas: a la Figura le debe de preocupar lo mucho que está hablando la mujer y la aconseja descansar. Herminia, por el contrario, quiere seguir. Con un guiño descarado y la promesa de parar en cuanto se note cansada, prosigue con su historia…
—Pasados varios meses, se dispuso que fuese yo la encargada de tomar notas en las reuniones celebradas en las oficinas de la fundación. A partir de entonces, tenía la obligación de estar presente y copiar todo lo que en ellas se hablara. También pasé a ser la secretaria a quien los señores del Patronato dictaban de propia voz sus cartas. El Patronato lo formaban tres hombres que constituían la cabeza de la fundación. ¡Ahí, creí entenderlo! La enigmática persona o personas de las misteriosas notas en mi mesa lo había conseguido. ¡Por fin me tenía donde realmente me quería tener! Pero no, ahí no quedaba la cosa: esto acababa de empezar y estos amigos invisibles querrían más de mí. En la correspondencia del Patronato se encontraban cosas jugosas. Sí, ¡ya sabéis!, mensajes de amor a mujeres que no son esposas, citas comprometedoras, chanchullos ajenos al trabajo de carácter delicado, etc., etc., ¡para qué contar…! En cambio, hoy estoy convencida de que esas amantes no existían, como tampoco fueron ciertos los expuestos encuentros y los tejemanejes desarrollados a espaldas de la fundación. ¡Todo eso eran mentiras! Pruebas para comprobar si se podía confiar en mí. ¡Nada más!
Siempre recordé aquel martes. El 22 de diciembre de 1942, a puntito de entrar en Pascua. Ya teníamos la oficina llena de guirnaldas, cintas, angelitos y adornos de todos los colores. Aparte de por la llegada de la Navidad, otro hecho me puso muy contenta: ¡las tres últimas cifras del premio gordo de la Lotería de Navidad, 0, 2 y 9, coincidían con el número que yo jugaba! ¡Un pellizquito la mar de mono! Nada más escuchar cantar el premio en la radio, ya me puse toda nerviosa. ¡Me lo callé! No se lo dije a nadie, pero hacía que no deseaba tanto terminar mis obligaciones y salir…, ¡uf!, creo que desde niña, cuando ansiaba salir del colegio para ponerme a jugar. ¡Qué pena!
Rondaban las ocho de la tarde; si no surgía nada, la jornada terminaría enseguida. Apenas tres líneas más que teclear en el papel, sello, al sobre y se acabó. Aquella tarde, salir significaba curiosear los escaparates de las calles de Preciados, Mayor y otros tantos ya medio ojeados durante el trayecto a casa. ¡Algún caprichito caería con el dinerito del premio! ¡Qué ilusión me hizo! Pero el cotilleo de tiendas tendría que esperar. Ya con el bolso en la mano y el abrigo puesto, el encargado entró en nuestro departamento: se me requería urgentemente para una reunión muy importante. Asentí de inmediato, ¿qué iba a hacer? Todavía recuerdo todas las normas que, de camino a la sala de juntas, me impuso el encargado. No costaba entenderlas y se resumían en: oír, anotar, callar y dicha reunión jamás existió—.
Pepe y yo nos miramos a la vez. El lánguido estado de Herminia ha cambiado. Según rememora su historia, cargada de detalles, parece recuperar las fuerzas perdidas.
—Al entrar en la sala de reuniones me entraron ganas de echar a correr. ¡Qué impresión! ¡Todo a oscuras! Tal y como ordenó el encargado, me senté en completo silencio, sin un triste saludo. Mi sitio sería el habitual: detrás del pequeño escritorio colocado muy cerquita de la puerta. Pero, ¡hay hijos…!, faltaba alguien más por aparecer, y ese alguien no era otro que mi peculiar torpeza. Como siempre, no quiso pasar inadvertida: al dejar el cuaderno de notas, poco faltó para que el flexo, el cuaderno, el lápiz, el escritorio y yo acabásemos en el suelo. Lo empujé con la mano sin querer y…, ¡por Dios, qué horror! Fue como si al flexo le hubieran salido patas. ¡No se quedaba quieto!
Los gestos, las entonaciones características a la hora de transmitir la historia, habían aparecido en Herminia según fluían las palabras de sus inertes labios. Su risa tronaba por el cuarto. Aun con lo molesta que resulta la forma de reír de los Espíritus, en esta ocasión se hace grato escucharla. Disfrutamos viéndola carcajear con ese semblante venido arriba y esa nueva aura, reflejo incontable de una amalgama de colores pasteles surgiendo a su antojo y oscilando con viveza en torno a ella. Quería seguir con su historia y dejamos que prosiguiera…
—Tan pronto como uno de los asistentes a la reunión dijo la primera palabra, encendí el flexo. ¡La imagen es imborrable! La escasa luz apenas permitía ver el tablero de la mesa, pero ese poco era suficiente para empezar a entender. Yo llegué a la fundación con el único propósito de trabajar. Sin embargo, de buenas a primeras, me encontré transcribiendo opiniones, normas y mandatos, surtidos de la infecta mente de diez salvajes. Diez salvajes de formas envanecidas, portes chulescos y carentes de escrúpulos jugando a ser Dios. Diez salvajes sin Alma, envueltos en distinguidas capas negras y ocultos tras ridículas máscaras de carnaval. Esos bastardos sentados alrededor de aquella mesa decidían con toda la falta de humanidad posible el destino de otros como si de simples cabezas de ganado se tratara. Una decena de sujetos instando al crimen, a la expropiación sin derecho a indemnización alguna, al arrastre por el fango de reputaciones ganadas con esfuerzo y trabajo solo por el mero hecho de considerarles escollos de cara a conseguir sus objetivos. Despiadadas decisiones, manuscritas con el teclear de mis dedos sobre la cinta de la máquina de escribir y el dolor de mi corazón, partían en esa misma noche rumbo hacia cualquier lugar en manos de los mozos de reparto. ¡Cuántas veces me vi rodeada de esos conductores deseosos de que terminara de escribir las cartas! En cuanto les entregabas las misivas correspondientes, raudos se subían en los autos del reparto y de inmediato la calle se llenaba del chirriar de las ruedas, del presuroso rugido de los motores y de vecinos enfadados quejándose por la ventana. Sus siguientes horas consistirían en conducir y conducir por carreteras desoladas durante la noche, con el fin de llevar las últimas instrucciones del Patronato dentro de un sobre a sus destinatarios. La entrega en mano era obligatoria. En ninguna ocasión se utilizó el correo postal ni ninguna otra forma de reparto. ¡Que Dios tenga piedad de mí! ¡Yo redacté órdenes de muerte, desalojos de casas, robo de niños a sus padres…!
El espléndido aura de Herminia se apagó de repente. El resurgido buen aspecto se transformó en el apesadumbrado semblante anterior, empapado por el llanto del arrepentimiento. Traté de animarla: ¡cuántas veces la vida nos obliga a cometer actos que en otras circunstancias jamás haríamos! Esto es algo común en todos nosotros, aunque sí es cierto que, por desgracia, hay a quien le toca llevar a cabo acciones verdaderamente desagradables.
Sin dejar de sollozar, se animó a continuar…
—Al terminar aquella primera reunión, esperé sentada detrás del escritorio. Por mi lado, camino de la puerta de la calle, salieron uno a uno los diez asistentes, dejando un margen entre ellos de dos o tres minutos. Creí reconocer a dos: a don Eusebio Arenas Recio y a don Jaime Alvarado Campoamor, este último de fisionomía inconfundible: la máscara no disimulaba el redondo barrigón y le dejaba al descubierto los extremos del siempre repeinado bigote… ¡Ay, ¿cómo lo llaman?, hombre…!, imperial, ¡eso!, parte del repeinado bigote imperial. Ambos, junto con don Julián Amador Rey, formaban el Patronato de la fundación. Los diez se marchaban erguidos, satisfechos de sí mismos. El repetido taconeo de sus bastones de ébano y empuñadura de plata acercándose me horrorizaba. Sin detenerse y antes de salir de la sala, todos se llevaron su mano al ala derecha del sombrero en señal de saludo al pasar por mi lado. ¿De verdad pensarían que con ese gesto cambiaría algo mi opinión acerca de ellos? ¿Después de escuchar lo que acababa de escuchar…? ¿De verdad se consideraban caballeros? ¡Bárbaros!, eso eran, ¡unos bárbaros!
No tengo ni idea de cuántos de mis compañeros, encargados, jefes y demás conocían la existencia de estas reuniones. Y tampoco entendía cómo esa otra gente que me dejaba notas encima de la mesa pudo confiar en mí para espiarles. ¡Yo no me veía preparada! ¡A duras penas aguantaba! Pero eso hicieron de mí, la espía de la fundación. La tonta que se jugaba el cuello sin rechistar. Sí, ese fue el verdadero interés por mí: necesitaban una secretaria capaz de redactar una copia clandestina con los acuerdos de cada reunión. Copia que luego, nada más terminarla, debía esconder, buscándome yo las mañas. ¡No os imagináis cuánto miedo pasaba hasta que salía de la oficina! Ya de camino a casa, entraba en la bodega Escudero, ¡ahí en la calle de San Bartolomé!, con la cartita a buen recaudo en el bolsillo secreto ingeniado en el interior del bolso. ¡Eso es verdad! ¡Las cosas como son! El de las notitas en la máquina de escribir tuvo la decencia de regalarme un bolso. Bueno, eso y varios artilugios con los que poder cotillear a diestro y siniestro sin levantar sospechas.
La bodega Escudero no cerraba; permanecía abierta de día y de noche. La regentaban dos matrimonios y se turnaban de modo que podías acudir al local a cualquier hora. La clientela, a poco de entrar la madrugada, os la podéis imaginar: mendigos, golfos, borrachos, lo peor de cada barrio bebiendo alcohol a mansalva; para una mujer sola…, aterrador. Y yo, haciendo de tripas corazón, sin entender por qué ni cómo podía verme en semejante jaleo, debía entrar y comprar un bocadillo con el pretexto de llegar a casa con algo de comer preparado. ¡No sé cómo lo verían estos del “secretismo por bandera”, pero además del bocadillo, yo también me pedía un “vinin”! ¡Menudo rioja se despachaba allí! El “vinin” lo saboreaba, ¡pues no estaba rico!, el bocadillo le olía nada más. Llegué a entablar amistad con los propietarios; sus esposas se encargaban de la cocina y ellos de la barra. Se les conocía como los “comunistas”; no me preguntéis por qué. Siempre les estaré agradecida: gracias a ellos fui respetada, y la variopinta clientela masculina dejó de buscar en mí lo que os podéis imaginar… ¡Mira, a continuación de nosotros, una vez este cautiverio nuestro acabe, dejaros caer por allí! Hay ocasiones en las cuales el Alma de no sé qué escritor, junto a la de un ceramista de también reconocida fama, pasan la noche en la taberna. Sentados en la mesa más discreta del local, se les puede ver enfrascados en tertulias con otros Almas invisibles a los ojos de aquellos que corrieron la suerte de presenciar esta aparición. Ya te digo yo quiénes son esos invisibles: son otros conocidos escritores, asiduos clientes de Escudero, cuya intención bien puede ser la de llenar la panza, calentar el paladar, parlotear o jugar al dominó. Pero volviendo a lo nuestro, cuando por fin llegaba el plato con el bocadillo envuelto en papel de periódico, yo siempre actuaba de la misma forma: pagaba y entraba un momentito en los aseos. Apoyada en el lavabo, desenvolvía el bocadillo y en su interior, muy dobladita, depositaba la carta clandestina. Volvía a envolverlo bien y, tras despedirme de quien estuviese en la barra, salía a la calle dirección a casa.
Todas las veces lo encontré en el mismo lugar. Sentado, tumbado o de pie, pasaba las noches en el descansillo de mi portal. Le cogí bastante estima. ¡Como siempre fue el mismo mendigo, de vernos tantas veces, al final le cogí estima! Jamás supe con exactitud si de veras era mendigo o, simplemente, alguien disfrazado con la misión de recoger las cartas sin llamar en absoluto la atención. Cumpliendo órdenes, y como si fuese una atención o una limosna, yo le entregaba el bocadillo y le hacía saber, bajito y simulando que decía otra cosa, la fecha acordada para la próxima reunión de los diez bárbaros.
Os voy a decir un secreto…
De nuevo, la tos detiene el relato de Herminia. Esta vez resulta más fuerte. Tose sin respiro y con ello provoca tal agitación que dificulta mirarla. Hay ocasiones en donde los espasmos son demasiado continuos y su imagen llega a desvanecerse; desaparece por completo durante un instante. La Figura ataviada con el hábito de monje la incorpora deprisa y la abraza arrimándola a su pecho. La cabeza de Herminia se mueve de forma leve en el frustrado intento de levantarla. Perdemos de vista su cara; queda oculta entre el hábito. Por un momento, la tos cesa casi por completo; parece ofrecer un respiro que pronto se diluye. Un ligero temblor interrumpe el sosiego de la tregua ofrecida por la tos: sus brazos y sus piernas ahora se estremecen y ya apenas puede adivinarse un fino halo de luz a su alrededor. Es la única señal sobreviviente de aquella aura que por unos minutos resplandeció en la oscuridad de este cuarto de calderas. La oscilación común en toda Alma visible pierde intensidad de igual manera. Lentamente, la mujer consigue levantar la cabeza. Nos busca inquieta, mientras trata de agarrarse al brazo de la Figura. ¡Se está animando! Pepe y yo nos movemos con el propósito de colocarnos frente a ella y evitarle esfuerzos…
¡Es increíble, ha rejuvenecido!
Su rostro, el color del pelo, su cuerpo entero es otro: es ella, seguro que sí, pero es ella rejuvenecida y sin ninguna oscilación que dificulte apreciar su aspecto. La imagen de la joven Herminia permanece quieta, libre del peculiar vaivén. Sin embargo, aunque vemos sus labios finos y rojizos articular palabras, su voz se ha vuelto inaudible para nosotros. En tanto tratamos de entenderla, un repentino y fuerte aroma a yerbabuena se deja notar en el cuarto de calderas, relegando al anterior hedor al olvido…
¡Luz! ¡Una luz acaba de aparecer!
Una tenue claridad plateada nos alumbra con delicadeza. Ilumina esta esquina del cuarto y, pese a que el resto continúa a oscuras, permite prescindir de la linterna del móvil. La verdad, esta luz carece de una fuente, de un origen visible; ¡no encuentro de dónde procede! Se limita solo al pequeño espacio donde estamos. Por encima, a pocos centímetros de nosotros, las tinieblas lo ocultan todo. Por abajo, ya mis rodillas quedan en la parte oscura, y a derecha e izquierda apenas ilumina medio metro más. Por momentos, la claridad se vuelve espesa y entorpece la visión: asemeja una cortina de pequeños copos de luz cayendo sobre nuestras cabezas. Acto seguido, se transforma en incontables finas líneas verticales y paralelas entre sí, tan numerosas que la vista se ve obligada a mirar a través de ellas.
Herminia destaca dentro de la nueva claridad; da la sensación de que toda esta luz brotase de ella misma. ¡Brilla por sí sola! El verde de sus ojos se intensifica. Sus cabellos forman una larga melena castaña de ondulaciones perfectas. Todo en Herminia vuelve a brillar con el esplendor de una muchacha. Sonríe con facilidad y, de hecho, lo hace de continuo pese a la imposibilidad de comunicarse con nosotros. Aparenta sentirse feliz.
De improviso, la claridad deja de alumbrarnos a todos salvo a Herminia; el resto del cuarto de calderas queda sumido en la oscuridad. Con todo y con eso, la mujer parece cansada. Mantiene la recién adquirida apariencia juvenil, pero esa misma juventud no la excluye de mostrar un súbito y pronunciado agotamiento. Languidece; los párpados se le cierran, la barbilla cae rendida contra su pecho a cada poco y algunas canas afloran entre las ondulaciones del peinado. Enseguida, la Figura la lleva a sus brazos y la abraza con fuerza. La acaricia el pelo y besa su mejilla con ternura. Muy bajito pronuncia una súplica de perdón, tanto para él como para todos los demás. Por primera vez la hemos escuchado hablar y su voz alerta a Pepe, hasta el punto de agarrarse a mi brazo y mirarla con evidente expresión de sorpresa. Entretanto, la imagen de la mujer es de nuevo la sucesión de puntos brillantes de muchos colores, pero ahora, distintos a los habituales. A diferencia de lo visto en otros Espíritus, en este centellear constante surgido en el Alma de Herminia, se deja de lado la habitual lucha por ver qué tonalidad luce con mayor intensidad. Los intermitentes brillos tienden a apagarse. Ya solo son diminutos parpadeos apenas visibles dentro de una hermosa neblina blanca radiante; un blanco puro, incomparable con los blancos habituales. Dejándose las pocas fuerzas que deben de quedarle en el esfuerzo, la mujer se incorpora y clava su mirada en la mía para a continuación buscar la de Pepe. Exhausta y tras suspirar larga y profundamente, sucumbe en brazos de la Figura por cuyas mejillas resbalan las lágrimas. De repente, un angustioso “gracias” surge de boca de la Figura. Al acabar el eco del acongojado agradecimiento, el Alma de Herminia ya dejó de estar con nosotros. Nada hay de ella, tampoco de la fragancia a yerbabuena ni de la claridad que por minutos quiso acompañarnos. Los puntos brillantes que formaban su cuerpo desaparecieron, borrando a la mujer de la escena por completo. Creo que Herminia acaba de ascender al siguiente nivel, a ese siguiente plano que a todos nos espera tras la muerte.
Mucho antes de llegar a este caso me preguntaba: ¿qué se podrá ver en el momento que un Alma deja este mundo para partir hacia su siguiente destino? ¿Cómo será? ¿Realmente podremos ser testigos de ello? ¿Qué se siente al verlo? Falleces, te haces Ánima y, por alguna cuestión que aún desconocemos, la mayoría de nosotros hemos de permanecer durante un tiempo más en el mundo de los vivos. ¡De acuerdo!, esto es algo que ya sabemos todos. ¿Pero y después…? Esta incógnita me despierta curiosidad. Al acabar cada caso de “Fantasmas”, siempre, pasadas unas semanas, comprobamos si el Espíritu antes detectado continúa en el lugar, si conseguimos encauzarlo y se fue, o por lo menos, logramos conducirlo a ese espacio, a esa dimensión donde los muertos y los vivos de ningún modo pueden volver a encontrarse.
A pesar de ello, yo nunca había podido ver cómo un Alma abandona definitivamente este mundo. En esta ocasión, hemos tenido oportunidad de presenciarlo: fuimos espectadores de lujo de la partida del Espíritu que dio vida a una mujer de nombre Herminia. Tal vez, jamás pueda volver a ver algo semejante. Si les digo la verdad, es igual: en mi opinión, el episodio es demasiado triste. A lo largo de estos años de trabajo con las Ánimas, conocimos el miedo, el terror e incluso el pánico en ocasiones; aprendimos sus diferencias y sufrimos la correspondiente tensión transmitida por cada uno de ellos. Pasamos frío, calor, impresiones diversas y vivencias…, pongamos complicadas de contar. Sentir tales sensaciones se convierte en algo habitual; llegan a ser compañeras de faena, pero como la experiencia vivida hoy con Herminia…, ninguna. Al verla desaparecer, al observar cómo ponía punto final a su transcurrir por esta tierra, en el interior de uno se revolvieron demasiados sentimientos. Es una mezcla de pena y alegría que te embarga sin poderle hacer frente, y te das cuenta de cómo tu Alma aprende de la experiencia: cualquier día, será ella, nuestro Espíritu, la que experimente esa misma sensación; será ella quien parta en ese viaje sin regreso. Toma conciencia de hacia dónde camina y el gran logro que supone ascender al siguiente nivel. La cara de Herminia, segundos antes de dejarnos, es imposible de olvidar. Quiso mirarnos y su mirada, junto al vano intento de sus labios por sonreír, lo dijeron todo. Estoy seguro: Herminia habló con el Alma de Pepe y con la mía. Fue una emoción tan triste como hermosa y por eso mismo deseo que ninguna otra despedida de ningún otro Espíritu relegue a esta primera. Pero continuemos con la historia…
La Figura sigue arrodillada frente al lugar donde Herminia habló con nosotros. Mantiene la cabeza agachada y tampoco se mueve. Pepe y yo nos mantenemos en silencio; hacemos por entender sus palabras susurradas entre sollozos. Para ella, Herminia debe de continuar ahí, sin desaparecer de su vista. Callados, dejamos que se despidan sin molestar. Al poco, los anteriores susurros se hacen más legibles y con ello asistimos a otro hecho del todo emocionante: la Figura confesaba la alegría que le supuso ver cómo Herminia, ¡por fin!, conseguía escapar. Sería difícil y penoso continuar sin ella; la echaría en falta. Cumplida ya su principal inquietud de verla libre del cautiverio, ella le prometió dedicarse de lleno a poner sus cosas en orden: acabaría cuanto antes con el largo castigo cuya penitencia la amarra a este mundo. Reconoce envidiarla, pues al igual que la mujer, ella también anhela alcanzar el siguiente nivel; pasar página, ascender como ha hecho Herminia por esa escalera cuyo último peldaño termina en las puertas de la gloria y olvidar esta última vida. La noté convencida: ambos se reencontrarían en breve. Estaba muy arrepentida por aquellos actos cometidos, causantes de los infortunios de Herminia. Aun así, continúa esperanzada: allí arriba, en la Gloria, a quien corresponda liberarle de esta sufrida condena, seguro que conoce el dolor que estos actos le han supuesto desde el comienzo de esta penitencia. Los comentarios de la Figura estremecen…
—Entre todos condenamos a tu Alma a vivir una vida sin vida, atrapada en un mundo que dejó de ser el tuyo porque, entre todos, te encerramos en este cuarto—.
Por unos segundos, todo permanece en calma: por nuestra parte, ninguno nos atrevemos a romper el silencio, quizá, esperando fuese ella quien comenzase la conversación de la forma más apropiada para sobrellevar la pena. Tras un lapso de espera, despacio, levanta la cabeza. Todavía el capuchón del hábito de fraile oculta su rostro. Suspira, y sin disimular el esfuerzo que le supone, la Figura se levanta y camina hacia nosotros. Se detiene muy cerca, a un paso escaso. Aunque el hábito le cubre por entero, erguida frente a los dos, la cercanía delata la típica oscilación acontecida debajo de la peculiar vestimenta. Pepe se ve incapaz de soportar más la incertidumbre y, sin encomendarse a nadie, le insta a que nos muestre la cara; necesita confirmar o descartar su sospecha: cree que el Espíritu, al cual yo denomino en este relato como “la Figura”, se trata del hombre con quien vivió la extraña experiencia en la oficina de la fundación. Ella vuelve a agachar la cabeza. De las mangas del hábito aparece el fluctuar de numerosos puntos de tonos pasteles que delimitan el perfil de sus manos. Manos de cortos y decrépitos dedos, los cuales, cuando los destellos se detienen, muestran considerables rastros de sangre. Con suavidad, agarra los bordes del capuchón del hábito. En completo silencio y con aire de resignación, lo aparta de su cabeza llevándolo a la nuca…
¡Pepe está en lo cierto!: ¡la Figura es Domingo! ¡Pero es un Domingo muy cambiado!
Los rasgos de la cara, el color de los ojos, el grosor del cabello, su aspecto en general reflejan un discurrir del tiempo poco generoso. Los setenta y siete años transcurridos desde aquel extraño viaje al pasado, en nuestro primer encuentro con él, se dejan notar en cada arruga, en cada poro de la piel. Sorprendido, soy yo quien ahora necesita preguntar a Domingo. Sin embargo, antes de pronunciar la primera palabra, comienza a hablarnos:
—¡Lo siento, chavales! Esto debía hacerse de esta manera. O llegabais aquí con la historia más o menos vivida en vuestras carnes, o, simplemente, resultaría imposible avanzar. Si todavía queréis ayudarme, debemos empezar cuanto antes. Contestaré vuestras preguntas según vayamos hablando. Así que…, ¡pongámonos a ello!
A Herminia se la eligió como enlace en la fundación mucho antes de que empezase a trabajar en ella. La seleccionaron en la academia de mecanografía. Incluso su último año de estudiante fue un curso final algo distinto. Aprendió sin darse cuenta la asignatura más complicada para cualquier aspirante a espía: saber apañártelas tú solito; ¡da igual cómo tengas el panorama, la información siempre se entrega! Hacerla destacar entre el resto de secretarias ya fue labor mía. Yo fui su “padrino”. Quién dejaba las notas anónimas encima de su máquina de escribir. Al principio, pensé que se habían equivocado al elegirla; le faltaba de todo: picardía, salero, genio; sería una corderilla entre lobos. ¡Lo llegué a advertir!: esta muchacha echaría por tierra la operación. Por suerte y por desgracia, mis quejas fueron ignoradas. Al llegarle el turno a Herminia de participar en la misión, supe que era yo el equivocado: al pasar a máquina la primera carta con lo hablado en la reunión de la logia, descubrí su valía. Debía entregarnos una copia a espaldas de la fundación y lo hizo sin problemas. ¡La niñita tenía agallas! Cumpliendo con la tarea asignada, redactó las copias y las distribuyó entre los mozos encargados del correo. Nada más cogerla, estos salían escopeteados rumbo a donde tuviesen que hacer la entrega. Pero Herminia había contado mal, faltaba una de las misivas: la muchacha había escrito una carta menos adrede con la intención de quedarse a solas justo con el repartidor escogido por ella; o sea, el menos “espabilao” de todos. Cabreada o…, bueno, haciéndose la enfadada (ríe con ganas), empieza a teclear y, cuando parece que ha terminado, “con dos narices”, saca la carta de la máquina alegando exceso de tachones, la guarda en el bolsillo con una mano y mucho disimulo, mientras con la otra arruga un papel vacío y lo tira a la papelera como si fuese la copia errónea. ¡Encima!, antes de escribir otra nueva, se levanta, gruñe, coge el bolso, resopla y se va al servicio tan feliz. Y el otro cantamañanas (vuelve a reír), el último de los mensajeros: ¡será “pasmao”! En vez de informar de inmediato de los chanchullos que se trae la secretaria con las cartas, ¡nada!, él está ahí feliz y contento, “abobao”, mirando las piernas de Herminia. Lo reconozco: la mujer tenía picardía; supo apañárselas bien.
El trabajo de Herminia en la fundación dio frutos pronto. En pocas semanas las sospechas que teníamos acerca de los diez individuos se confirmaron. Organizaban juntas muy raras. Acudían disfrazados porque ni de sí mismos debían fiarse. ¡Desgraciados! Acabadas sus diabólicas reuniones, siempre la pobre Herminia tenía que coger aire antes de ponerse a redactar los espantosos acuerdos alcanzados en ellas: sentencias de muerte, extorsiones, palizas o algunas otras barbaridades de parecido calibre. El pecado de los condenados: molestar a estos diez bárbaros directa o indirectamente en sus planes de negocios o chanchullos con el Estado. Gracias al buen trabajo de Herminia, conseguimos echar por tierra su maldita reputación. Antes de lograr desenmascararles, ¡el mundo era suyo!: escudados tras una imagen falsa, quitaban, ponían y pasaban por encima de quien fuera. Daba igual si se tenía que asesinar, torturar o hacer desaparecer a gente humilde; ¡se hacía y punto! Los muy imbéciles siempre ignoraron nuestra vigilancia sobre ellos; ni se la imaginaron. La pena de esto: Herminia y yo nos perdimos verlos entre rejas; nos dejamos la vida en la operación.
Durante vuestra experiencia al pasado, presenciasteis los instantes previos a la detención de dos de esos diez sujetos. Dos de las tres personas al mando de la fundación pertenecían a esa logia de asesinos. A uno de ellos le visteis: el malaje canoso, con bastón y bigote ancho y curvo hacia arriba; marchaba de la oficina al poco de llegar vosotros. Era Jaime Alvarado. El canalla que se hacía llamar de don cuando apenas sabía juntar las letras. Pues bien, este “hijo de su madre” comenzó a sospechar de Herminia. ¡No sé bien por qué!, pero, la verdad, en esto sí era todo un “espabilao”, y…, ¡supo ir tras ella! La última reunión de esa logia de malditos fue la noche anterior a los sucesos que visteis en la oficina. Al acabar, Jaime Alvarado esperó a que Herminia terminara de redactar las cartas como un zorro al acecho: ¡el muy cerdo había contado cuántas hojas de papel tenía el montón que usaría la muchacha para mecanografiarlas! Al volver a contarlos, faltaba uno de estos papeles y la papelera estaba vacía… Imposible dudar, ¡ya sabía quién le robaba la información! Esa misma noche Jaime Alvarado ordenó seguirla y, ¡bueno!, al inspeccionar los secuaces de la logia el bocadillo a Manuel, el agente vestido de mendigo…, ¡en fin…!, le pegaron cuatro tiros al pobre hombre. Nunca mejor dicho lo de pobre.
A la mañana siguiente, en cuanto entré en la oficina, oí a Herminia gritar. Habían mandado al personal a casa y Jaime Alvarado, acompañado de dos de sus “gorilas”, la interrogaba a puñetazos. La retenían atada de pies y manos a una silla; pude apreciar los ojos de Herminia hinchados y cerrados a causa de los golpes. Por suerte, pasé inadvertido; ninguno de ellos se dio cuenta de mi presencia y, aprovechándolo, enseguida informé a la central de la situación. Minutos después, alguien les alertó de la pronta llegada de la policía, también a través del teléfono. ¡El característico chivatazo de alguno de los sinvergüenzas vendidos a este desgraciado! Como visteis, nada más recibir el aviso, Jaime Alvarado y los dos “gorilas” dejaron la oficina llevándose consigo a Herminia. Tal y como advirtió, fue capaz de encerrarla y dejarla sola aquí, en este cuartucho sucio y frío. Luego, trató de huir. Al verlos marchar, estuve a punto de ir tras ellos. Varias veces llegué hasta la puerta con ese propósito. ¡Joder! Pero Jaime Alvarado hubiera descubierto mi tapadera y ya sabíamos que contaba con el apoyo de todos estos vendidos. Encerrarle resultaba complicado de narices. En caso de fracasar nuestra misión y que consiguiera escabullirse de la ley, gracias al favor de alguno de estos, sería conveniente seguir cerca de él. Volveríamos a conocer la mayoría de sus chanchullos sin que sospechara de mí; de esta manera podríamos tirar por tierra parte de sus maldades. Esto detuvo mis ganas de salir tras él y vaciarle las seis balas del cargador en la cabeza.
Nuestros agentes sorprendieron a los tres hombres en el portal y allí se armó la buena: Jaime Alvarado y sus secuaces sacaron un arma y plantaron cara. A todo esto, yo desde la ventana trataba de avisar a los compañeros que disparaban contra ellos: ¡en ese momento desconocía que Herminia ya estaba encerrada en la carbonera, y los agentes ignoraban su papel de infiltrada; o me hacía oír o podían pegarla un tiro! El intercambio de disparos se intensificó. Varios coches más de la policía y la guardia urbana se sumaron al jaleo. Al poco, los “gorilas” cayeron cosidos a balazos y Jaime Alvarado, lejos de entregarse, resistía tras el portón. Pero cuando más me esforzaba porque mis gritos se escuchasen, bajé la mirada y… ¡Le vi! Me miraba con atención. Resguardado entre la pared del edificio y el portón, Jaime Alvarado dejó de disparar y levantó la cabeza hacia la ventana, sorprendido por mis gritos y el significado de mis palabras. Me escuchó lo suficiente para darse cuenta de que yo era el espía principal. ¡Ni lo dudé, ¡adiós tapadera! Pasados varios segundos, un disparo acabó con el drama. El rostro de Jaime Alvarado se cubrió de gestos de dolor, soltó el revólver y trató de agarrarse al portón, en tanto una mancha de sangre se extendía rápidamente por su camisa. ¡Le habían alcanzado! Apenas podía sostenerse en pie. Muy despacio, fue resbalando hasta quedar con el hombro apoyado en el portón y despatarrado sobre la acera. Sin duda, la sorpresa de mis palabras le provocó el error de descuidar el flanco derecho. El agente le apuntó y le disparó a placer. Agonizante, todavía pude notar su mirada de odio clavarse en la mía. Sentía su rabia; me atravesaba por entero. Sin quitarme el ojo, me señaló con el dedo, se lo llevó a la boca y, empapándolo en la mezcla de saliva y sangre que brotaba de ella, trazó una cruz en el portón. ¡Me acababa de maldecir! Además, la endemoniada suerte que tantas veces le acompañó y le salvó el pescuezo, quiso tener su protagonismo antes del final de Jaime Alvarado: la muerte le concedió pronunciar un último susurro al oído de uno de los guardias, quien, de inmediato, ordenó al resto que me detuvieran vivo o muerto.
En un tris, varias ráfagas de disparos destrozaron la ventana; me salvé por poco. ¡Ni me dieron el alto! Mis opciones de salir de aquella situación con vida pasaron a ser bastante escasas. Sería difícil escapar. El guardia que escuchó el susurro de labios de Jaime Alvarado era otro de esos tipos vendidos a él. Este agente entendió lo que tenía que hacer: debía acabar conmigo rápido. O se daba brillo en borrarme del mapa o dejaría con el culo al aire a mucha gente si yo cantaba. Desde mi unidad informarían pronto de la participación encubierta de Herminia y mía en la operación y, entonces, el enemigo ya no sería yo. Podía ser también que alguno de los agentes allí desplegados me identificase; llevaba años en el cuerpo, conocía mucha gente. Como tú, Pepe, viviste conmigo, mis sospechas resultaron acertadas: Todos aquellos hombres que irrumpieron en la oficina y me sacaron a golpes de la biblioteca eran policías. La mayoría desconocía mi condición de agente infiltrado. Poco más te perdiste, amigo Pepe; duré poco con vida: al pisar el descansillo del primer piso, a ese donde tu compañero tiene ahora su despacho, salté por la barandilla. Conocía un agujero en la pared del patio de la finca que conducía a la calle de atrás. Pensé en huir por ahí, pero el portal se había atiborrado de policía armada, guardias, etc., y sí, más o menos, encajaría cerca de la treintena de balazos.
Desconozco cuánto tiempo estuve allí tirado. Debió de ser poco, puesto que llegué a presenciar cómo recogían el cadáver de Jaime Alvarado. De buenas a primeras volvía a tener conciencia. Reconocí el lugar, quién era, y recordaba perfectamente todo lo ocurrido: el edificio, la oficina, el tiroteo y las balas agujereándome sin piedad. Notaba tranquilidad, paz…, un bienestar muy agradable. Estaba tan bien que decidí levantarme. Al ponerme de rodillas, me detuvo la sensación de dejar algo olvidado. ¡Claro!, me dejaba a mí mismo; la piel, los huesos, la ropa; me quedaba por entero ahí, tirado de cualquier manera. Soportando una pena enorme, acaricié ese cuerpo y por un instante pareció estremecerse; luego…, continuó inmóvil, frío, rígido. Fijé la vista en las manos y en la parte de la cara visible del que fuese mi cuerpo; yacía cosido a balazos cerca de la puerta de acceso al patio. Cierto tono amarillento se había apoderado de la textura de la piel y la privaba del aspecto rosáceo natural. Contemplé la cabeza, la nuca, la espalda: ¡es imposible expresaros lo que sentí! Bajar la mirada y verte de tal guisa es recibir una buena bofetada.
Al ponerme en pie, nadie se sorprendió. Caminé hacia uno de los corrillos de agentes cercano a la salida del patio; ninguno de estos se inmutó ni al aproximarme ni al permanecer quieto junto a ellos. Comentaban lo que para todos resultó una operación policial perfecta; nadie les había informado del verdadero papel desempeñado por Herminia y yo en ella. Quise explicárselo; ¡ya me daba igual tirar toda nuestra labor de incógnito por tierra!, pero ignoraron mis palabras. Probé a hablar por segunda vez, por tercera, por cuarta, grité, grité más fuerte y…, pateé la maleta de los forenses, desesperado; todo su contenido se desparramó por el suelo. Cabreado de narices, el médico más veterano exigió a los agentes relajar tanto entusiasmo: la maleta contenía elementos sensibles. Los policías se miraron y se lanzaron a dedicarle toda clase de bromas, algunas de ellas demasiado duras. Sin pensarlo, empujé a uno de los guardias contra la pared: me molestó el trato que estaban dedicando al médico. Las carcajadas del resto de los componentes del grupo surgieron a la par. Le recriminaban al policía recién empujado por mí la incapacidad de guardar el equilibrio debido al exceso de alcohol ingerido la noche anterior. El empujón pasó desapercibido a los ojos de todos los allí congregados.
Toqué a otro guardia situado enfrente: una leve agitación le corrió por los hombros, un estremecimiento similar al acontecido cuando antes palpé el cuerpo, bueno…, cuando antes palpé mi cuerpo. La respuesta del guardia terminó por preocuparme más: relacionó el escalofrío con el proceso gripal padecido desde hace días. ¡Increíble! Ni me miró. Desconcertado, preferí alejarme del corrillo. Entonces, recordé: Si mi memoria regía en perfectas condiciones, a poco de entrar en este edificio a alguien se le ocurrió la genial idea de colgar un detalle que me ayudaría a disipar dudas: situado justo delante de él, y después de realizar todo tipo de gestos absurdos, el espejo del portal seguía reflejando solo la pared de enfrente. ¡No mostraba mi imagen! ¡No me veía en ese espejo! Todos los que pasaban por delante se reflejaban, ¡hasta se detenían con el fin de un acicalamiento rápido! Conmigo frente a él era distinto: solo se adivinaba en el cristal una fina hilera de puntos brillantes que, casi inapreciables, mostraban el contorno de una silueta; supuestamente…, la mía.
Si mis palabras pasaban inadvertidas, mi cuerpo permanecía aún tirado a orillas de la puerta de salida al patio; nadie me veía y ni siquiera me reflejaba en los espejos. La situación resultaba fácil de entender: ¡era un muerto! Comencé a tener conciencia de mi nueva condición y, ¡os lo puedo asegurar!, seguía en paz. El impacto de saberme difunto pude sobrellevarlo bien. Ser un Alma transmitía sensaciones alegres; nada hacía percibir esos horrores de la muerte de los cuales tanto se hablaba en mis tiempos. Las cosas desagradables, las tristes, los malos recuerdos se habían borrado. Los siguientes minutos los pasé apoyado en la pared, con las manos en los bolsillos, viendo a los compañeros trabajar. Intenté quejarme del trato irrespetuoso que creo se daba a los cadáveres al recogerlos; ni se escuchó.
Pasado un rato, el lugar se quedó desierto. Pese a los esfuerzos, me resultó imposible calcular cuánto tiempo habría pasado a partir del primer balazo recibido al tratar de escapar. Sin lugar a dudas, el momento más duro fue cuando el personal terminaba de recoger. Habían limpiado el estropicio provocado por el tiroteo, mientras los de la morgue tumbaban mi cuerpo amarillento en la camilla, cubierto de la cabeza a los pies con una frialdad asombrosa. ¡Ver esto es todo un trago a digerir, amargo como él solo! Luego empiezan a marchar; todos se van y nadie se acuerda de ti, nadie te propone regresar juntos a la central en su coche. Miras alrededor… el resto de cosas sigue igual y…, terminas de entenderlo: el único que dejó de ser igual eres tú porque ya…, dejaste de existir.
Me traté de animar y tuve curiosidad por ver la calle con los ojos de un fantasma. ¡Es sorprendente!: antes toqué el hombro de un compañero, empujé al guardia, pateé la maleta del forense y, sin embargo, fui incapaz de bajar el picaporte del portón del portal. Tampoco era un problema sin solución: bastaba con esperar allí mismo y aprovechar la llegada o la marcha de alguien. Al poco, una señorita abrió el portón; llegó la esperada oportunidad para salir. Imposible. Entre la finca y la calle, ¡en esa fina línea que los separa!, se alza una especie de cristal cuya única función es la de impedirme marchar del edificio. Me quedé con la frente y las manos apoyadas en esa invisible barrera.
Resignado, probé a moverme por el interior del edificio: subí y bajé las escaleras piso por piso, cotilleé alguna de las viviendas, puesto que enseguida aprendí a manipular los pestillos de las puertas y, decidido, entré en la oficina de la fundación. A pesar de que esas paredes ocultan la causa de mi muerte, reconfortaba estar allí. Después, regresé al portal y, ¡otra alegría!: podía acceder al patio de la finca sin ningún problema; si tenía prohibido salir a la calle, pasear por el patio sería lo más parecido a respirar. Deambulé alrededor de él esperando sentir alguna sensación que nunca llegó. Da igual la zona donde estés; si eres un Espíritu, sientes lo mismo en el portal, en el patio o en el interior de los pisos. Ni la sensación del aire sobre la cara, ni el olor procedente de las macetas y jardineras de flores colocadas por todos los rincones, ni la frescura del agua que gotea del grifo del antiguo abrevadero que aún persiste ahí afuera, en el patio. Además, capté el mensaje: esperaría mi próximo destino vagando únicamente entre estos muros. Vería quién viene, quién se va, quién vive y quién deja de hacerlo. Incluso podría entrar en las casas y convivir con los vecinos, compartir sus vidas, aunque nadie se imaginase ni por lo más remoto que tenía el Alma de un difunto sentado a los pies de su cama.
Pero toda esa sensación de paz cesó de golpe: de repente, oí la voz de una mujer. Por lo menos, la capacidad auditiva seguía intacta y, quizás, todavía podría coincidir con algún conocido en este extraño estado de fallecido consciente. La escuchaba cerca. Decía mi nombre y algo en mí sabía que era de una muchacha conocida, hasta querida, muy querida. Pero, pese a todo mi empeño por reconocerla, me fue imposible recordar a quién pertenecía. Parecía angustiada, tener urgencia por ser atendida. La pregunté dónde estaba. Di vueltas y vueltas al patio buscándola, atento a cualquier respuesta, y nada. La voz continuaba llamándome como si ella no me oyese a mí y yo no era capaz de situarla. Según corría por el patio, algo extraño empezó a suceder: a cada vuelta corría más deprisa; mis pies llegaron a levantarse del empedrado, tan solo los rozaba. ¡Sí, de veras! ¡Soy una bala corriendo, os lo aseguro! Aparqué este detalle e insistí con los gritos. Volvía a vocear llamándola; necesitaba escucharla con más detalle para averiguar su paradero. ¡Gracias a Dios!, algo me obligó a frenar en seco y la palabra “caldera” se escuchó alta y clara. “Echando leches”, corrí al cuarto de la caldera. Estaba cerrada y, pese a aporrearla repetidas veces, la mujer encerrada en el interior hacía caso omiso tanto a los golpes como a mis preguntas; seguía igual, lejos de escucharme, continuaba pidiendo ayuda. ¡No me oía estando ahí, tras la puerta!
De pronto, una carcajada sonó detrás de mí, al tiempo que dos manos agarraron con fuerza mis hombros. Quedé inmovilizado. La risa se detuvo y noté a alguien acercarse. Era otra persona distinta a la que me retenía. Bueno…, persona, Fantasma, ¡yo qué sé! ¡Qué podía saber yo! Enseguida, lo sentí justo a mi lado. El hecho de rozarle con el hombro ya me provocaba dolor. Se acercó hasta pegar su cara a la mía; la cara o lo que tengamos nosotras por rostro. Mejilla con mejilla, el hedor que desprendía se hizo insoportable. Exhalaba un aliento abrasador y las uñas de sus dedos, aposentadas sobre mi cuello, trataban de penetrar dentro de mi piel supuestamente inexistente. Noté su voz ronca entrar y recorrerme la mente a placer; le vi capaz de manejar mis pensamientos. Cada frase suya al entrar en mi cabeza se dividía en otras oraciones diferentes por completo. Tenía la facultad de poder decir varias cosas distintas todas a la vez. ¡Te vuelve loco! Concentré la atención solo en una de estas frases; en ella me aconsejaba dejar de insistir en aporrear la puerta: la mujer encerrada en el interior nunca escucharía mis golpes, pues resulta difícil entenderse si ambos interlocutores se encuentran en planos distintos. Trató de animarme: debía tener paciencia, esta situación tan disparatada de un difunto tratando de comunicarse con una mujer todavía viva se arreglaría en breve. Como si fuese a revelarme un secreto, bajó el tono de voz y, entre susurros y descarados gestos de complicidad, me anunció el irremediable fallecimiento de Herminia. Sería sencillo matarla: la escasez de oxígeno en el cuarto y sus problemas de respiración padecidos desde niña formaban la combinación perfecta. Moriría de forma lenta y angustiosa. Con estas palabras ese engendro de Satanás describió la muerte de Herminia…
—Cada uno muere según su suerte y, ¡qué pena, querido Domingo, tu amiguita Herminia ha tenido más bien poca en este último lance de su vida! Le tocó una forma de morir un poquito agobiante y lenta. Lo pasará mal, muy mal, ¡ay, pobre…! Pero puedes mirarlo de este modo: no lo pondrá todo perdido de sangre como otros. ¡Claro, como luego no limpian ellos…!
El tono de las palabras de esa especie de demonio volvió a cambiar. A puro grito, pletórico de ánimo, refirió la gran alegría que esto debía suponerme: ¡moriría por fin!, y yo estaría junto a ella y podría recibir entre mis brazos su desconcertada Alma. ¡Problema resuelto! Ya estaríamos en el mismo plano y tendríamos toda la eternidad para hablarnos. De repente, profirió toda clase de insultos y maldiciones contra nosotros con unos alaridos espantosos. Enfurecido, me agarró del cuello y con violencia le giró de forma que quedamos frente a frente. ¡Era Jaime Alvarado! Su cara estaba marcada de moratones, cortes y demás barbaries. ¡Del infierno subió calentito y creo que poca culpa tuvo el llamado fuego del averno! Los ojos asemejaban ser dos pedazos de carbón puro. Mostraban rescoldos de un fuego interior similar a como si las órbitas de cada ojo hubieran ardido en un incendio demoledor. Tenso, rabioso de ira y con el juicio perdido, su boca escupió estas palabras…
—Os lo juré en ese portal, pero… ¿Cómo? ¿No recuerdas el tiroteo, queridísimo Domingo? Me viste maldeciros. ¡Me viste, lo sé perfectamente! ¡No entiendo entonces a qué se debe esa cara de sorpresa ahora! La muerte me clavó sus garras por culpa vuestra y, como si tirase de un perro, me arrastró con ella al mismísimo infierno del diablo. ¡No imaginas cuánto duele ese camino! ¡No imaginas lo que supone ver al señor de las tinieblas caminar despacio hacia ti! ¡No imaginas los horrores que puede provocarte! Y…, ¿por qué me pasó todo esto…? ¿No sabes por qué? ¿No?, yo te lo cuento: ¡por tu culpa y por culpa de la zorra esa de tu amiga! Tuve que rogar…, suplicar hasta la extenuación y, ¿sabes qué?, pude volver con la condición de cumplir mi venganza. Ejecutaré la maldición que os hice y regresaré al averno arrastrando vuestras despreciables Almas. Os cansaréis de tanto esperar a que vuestro Dios o alguien mandado por Él venga a rescataros. Vuestro Espíritu se desgarrará en tantos trocitos de pena, asco y miedo, que renegaréis de ese mismo Dios. Le vais a maldecir, a insultar, a escupir y vendréis conmigo a postraros a los pies del maligno. Sufriréis mi mismo castigo. ¡Se lo prometí! ¡Le aseguré que arrancaría vuestras Almas a la misma muerte si así fuese preciso y regresaría con ellas! ¡Renegaréis o te juro que, hasta el último de los días, hasta que el cielo y el infierno sean uno y tenga que ser vuestro propio Dios, Jesús, o la mismísima virgen María quien os saque de aquí, estaréis encerrados!
Una vez Jaime Alvarado terminó sus amenazas, abrió la puerta del cuarto de la caldera; mientras entre sus compinches me colocaban este hábito, ¡que no me puedo quitar ni arrancándomelo a bocados! Después, el empujón que me precipitó al interior llegó al momento. Tirado en el suelo, pude verlos reírse a carcajadas: muertos al igual que yo, enfundados en vestimentas negras, celebraban su venganza. ¡Me dejó encerrado!
Al instante busqué a la mujer por el cuarto y aquí la encontré, donde estamos ahora, detrás de esta vieja caldera. Era Herminia o, mejor dicho, el moribundo cuerpo de Herminia. Sus ojos, a punto de cerrarse, seguían sin verme. Tampoco oía mis palabras. Le costaba respirar y…
De pronto, la puerta del cuarto de calderas comenzó a sonar. Alguien desde fuera trataba de abrirla. Fijé la mirada en la pala; aunque seguía evitando la entrada al cuarto, se tambaleaba de manera preocupante. ¡No aguantaría mucho más! Domingo nos alertó…
—¡Son Jaime Alvarado y sus matones!
IV
El reloj marca las doce. Las dos manecillas, quietas una encima de la otra, señalan la llegada del mediodía o, quizás, de la medianoche. Encerrados aquí, en este cuarto de calderas del edificio, los testimonios de Domingo y de Herminia, esta última liberada ya de este macabro juego, me han hecho perder la noción del tiempo. Aun con las sacudidas que el atormentado Espíritu de Jaime Alvarado y sus dos secuaces ejercen sobre la puerta de este cuarto, mi mente continúa perdida en la magnífica experiencia de la cual el Alma de Herminia nos hizo espectadores. Asistir al último suspiro de un Espíritu, antes de su definitiva partida, ha sido maravilloso. Sin embargo, la misión exige priorizar y ahora, si don Jaime logra abrir esa puerta, no solo no tendrá piedad con Domingo, sino que también nosotros lo pasaremos mal: las Almas de Pepe y la mía serían dos inesperados y afortunados trofeos más que llevarse con él al infierno.
La pala que bloquea la puerta está próxima a ceder. Apoyados en ella, la empujan con fuerza. El miedo se refleja en el rostro de Domingo. La tensión hace acto de presencia y provoca, como es común en cualquier Alma, la oscilación cada vez más desproporcionada de su figura. La cercanía, el roce de nuestros cuerpos al empujar la puerta hombro con hombro, nos hace a Pepe y a mí víctimas de esa incontrolable oscilación: mis brazos y piernas sufren de continuo las incesantes descargas eléctricas surgidas del contacto físico con un ánima. Los rasgos de Domingo se desvanecen. Su cara, sus manos, toda esa silueta se ha convertido en un acelerado y vertiginoso vaivén de diversos colores. Se palpa la angustia: agita la pala con violencia a causa del desesperado esfuerzo por no dejarse atrapar de nuevo. Incansable, la empuja hacia el exterior con tal ímpetu que la entrada al cuarto se zarandea igual a un papel en las manos de un niño. Pero los Espíritus de fuera tampoco se quedan cortos en el afán por entrar: en una de las fuertes sacudidas consiguen apartarnos a Pepe y a mí de ella y el acceso al cuarto queda entreabierto. Raudo, Domingo, transformado por entero en una difuminada mancha de colores, se repone del arreón y vuelve a empujar la puerta en un auténtico arranque de ira, seguramente, acuciado por el pánico. De repente, don Jaime y compañía se detienen. Fuera, el sonido de los cascos de un caballo al impactar contra el empedrado del suelo enmudece todo a su paso. El animal avanza despacio por el patio y al unísono, gracias a la confirmación de Domingo, escuchamos la ronca y titubeante voz del Alma de don Jaime…
—Disculpe usted este nuevo retraso. Le doy mi palabra, no habrá otro tropiezo, señor, ¡se lo juro! Ya mismo los agarramos, en un santiamén. Están metidos ahí, en el interior de ese cuartucho y, por lo que hemos podido averiguar, la zorra de la mujer se debilita, ¡no le queda nada! Ya le sirve de poco a ese cabrón…
El seco restallar de lo que probablemente es el cuero de un látigo al impactar en el pavimento es el preludio de una serie de escalofriantes alaridos de dolor y de voces sollozantes suplicando que se detenga el castigo. Lejos de detenerse, los latigazos someten a un terrible martirio a los tres Espíritus que antes, entre insultos y amenazas, intentaban acceder al cuarto. Queda claro que quien infundiera tan abrumadora penitencia es un verdadero maestro del manejo del látigo. El castigo es terrible. Hay momentos donde el cuero choca en la madera de la puerta y provoca un sonido tan frío e impactante que pone el vello de punta. Resulta difícil escuchar los quejidos, las súplicas, los gemidos de los que están fuera y no poder hacer nada porque el miedo te tiene atenazado. De improviso, cesa el tormento y un tenso silencio se adueña del patio. La agitada respiración de Pepe, de pie frente a la puerta, advierte que no dudará en arrear con la pala al primero que se atreva a entrar en el cuarto. Después, el mismo traqueteo de los cascos del caballo alejándose rompe el inquietante mutismo. El relinchar del animal, acompañado de un lejano bufido, es lo último que escuchamos de él. Por el contrario, al otro lado de la puerta, la apenas perceptible voz de don Jaime, sofocada y temblorosa, se deja oír mientras sus uñas arañan la madera al resbalar despacio por ella…
—Domingo…, ¡maldito cabrón…! ¿Sabes una cosita…? Vas a probar uno a uno todos los suplicios del averno. Pero tranquilo, lo haré lentito…, muy lentito… y luego…, ¿sabes qué…?, despedazaré tu inmunda y puta Alma a bocados, ¡maldito hijo de perra! Nunca irás a otro sitio que no sea a lo más ínfimo del infierno.
Su voz se desmorona al hablar, pero, aun con eso, la inquina con la que ha pronunciado cada palabra inquietaría al más valiente. Los ruidos acontecidos alrededor de la puerta dan a entender cómo los dos secuaces de don Jaime, tras levantarle del suelo, se alejan por el patio.
La calma se vuelve a respirar dentro del cuarto de calderas. Ninguno decimos palabra y mi cabeza es un mar de dudas: si en un principio don Jaime fue quien encerró a Herminia en este cuarto, y Domingo vino en Alma a socorrerla, ¿por qué entonces, cuando Herminia ya se fue, este no huye de aquí cuanto antes? ¿Qué le impide hacer tal cosa? Considero que Pepe y yo no somos el problema, pues quedaríamos libres del acecho de don Jaime en cuanto Domingo decidiera emprender el camino que en calidad de difunto le corresponda recorrer. Nosotros volveríamos a nuestra realidad y el riesgo de vernos condenados acabaría de inmediato. Así mismo, otro estremecedor motivo cobra sentido: si el juramento de arrastrar a las tinieblas al bueno de Domingo tomó la condición de perpetuo, como jura infinita, don Jaime tendrá toda la eternidad para cumplir su promesa. Y si en cada ocasión que venga a buscarle alguna causa, evita que se lo lleve, seguramente, aterrado y antes de retornar con las manos vacías al infierno, procurará persuadir el Alma de una persona viva con lo que aliviar el enfado del maligno. Pero si esto es así, hablamos de que el Espíritu de don Jaime adquirió la capacidad de volver aquí cuantas veces precise, hasta consumar sus malvadas ansias de venganza. En su ir y venir, algún vecino de este edificio o alguien que tenga la mala suerte de encontrarse en él puede desaparecer en vez de Domingo, dejando la deuda con Satanás aún pendiente. A buen seguro, estos muros esconden una puerta, parecida a las ya conocidas, que conduce al averno y por la que don Jaime entra y sale. Si Domingo decide seguir su destino y abandona el edificio, esa puerta quedaría abierta y este edificio encantado.
Ya entiendo el porqué de estos viajes al pasado, a esta dimensión cargada de complicaciones. Hay que cerrar para siempre esa puerta que le permite y le permitirá a don Jaime llevarse a través de ella Ánimas inocentes. Cuantos más años se tarde en ello, más gente se llevará. Si alguno se pregunta cómo un Alma puede ser condenada de semejante manera, la respuesta es sencilla: los discípulos del maligno poseen la facultad para corrompernos en segundos y, por desgracia, este mundo les ofrece gran variedad de herramientas para hacernos caer en todo tipo de tentaciones, como, por ejemplo, la del suicidio.
No hay duda, la forma de oscilar de Domingo, sus gestos y los colores de ese extraño aura que le rodea hablan por sí solos: quiere acompañarnos; no quiere sumar más víctimas, no quiere más inocentes padeciendo un trance similar y con idéntico final que Herminia. De hecho, nos confiesa su alegría por estar aquí con él: ¡por fin! Se verá apoyado en la lucha por enviar a don Jaime a los infiernos sin opción a nuevos regresos. Sin darle más vueltas, nos ponemos a ello. Necesitamos dar con la ubicación de la puerta por donde accede a esta especie de inframundo. Aunque pensemos que un Alma condenada dispone de la habilidad para manifestarse en cualquier sitio, siempre necesita un determinado punto para entrar y salir. Punto también llamado “puerta”, que les permite adentrarse y desplazarse por ciertos lugares con total libertad, pese a tener un radio de acción bastante reducido. Con frecuencia, estos accesos suelen estar ubicados en edificios o localizaciones concretas y no suelen ser difíciles de encontrar, pues la huella dejada por la maldad los delata. En este caso, dudo que don Jaime pueda sobrepasar los límites de este edificio. Por lo tanto, para empezar, Pepe y yo tenemos que salir del cuarto y buscar el rastro que, por lo general, dejan tras de sí este tipo de ánimas malvadas.
El ambiente fuera del cuarto es frío. La ausencia de luz confirma que antes las manecillas del reloj señalaban las doce de la noche. Por delante tenemos un escaso margen de tiempo para poder efectuar la búsqueda y descubrir esta puerta, puesto que cuando den las tres de la madrugada deberemos regresar para volvernos a encerrar. De tres a cuatro de la madrugada la situación se volverá peligrosa: exactamente ahí, empezarán otros sesenta minutos de angustia, pues entramos en la denominada hora maldita. Según la creencia general, Jesucristo murió en la cruz pasadas las tres de la tarde y Lucifer, sarcástico a más no poder, eligió la hora opuesta como la franja horaria preferida para hacer más notoria su presencia en la tierra: instauró sesenta minutos malditos a partir de las tres horas de la medianoche y, a modo de burla, colocó el momento más crítico en las tres y treinta y tres minutos de la noche. Con ello conseguía hacer mención, además de a la crucifixión, a la edad que contaba Cristo al morir. Don Jaime no dudará en aprovechar este intervalo de tiempo para dar caza a Domingo.
Un viento suave rompe en nuestros rostros a medida que caminamos hacia el interior del edificio. Todavía perdura un tanto de la energía enrarecida con la que las tres ánimas malditas impregnaron el patio durante su intento de llevarse a Domingo. Por arriba, el edificio muestra una característica distinta: una neblina blanca perceptible en la oscuridad acaricia sus paredes, mientras serena se deja mecer con mimo, como si la propia brisa no quisiese importunarla. La tranquilidad se palpa; se ha dispersado a cada esquina de este patio doblegado al sosiego. De pronto, llegados al portal, nos sentimos observados: alguien o algo atiende vigilante a lo que hacemos desde algún rincón. Esta sensación confunde; nos hace olvidar la necesidad de inspeccionar el inmueble. Deambulando por el portal, escuchamos un susurro. Suena débil y, pese a dedicarle toda nuestra atención, no conseguimos entender lo que dice; ni siquiera afirmar si proviene de un hombre o una mujer. Con un gesto indico a Pepe que me siga. Quiero llegar hasta el principio del portal y, tal y como hizo Domingo, colocarme frente al espejo allí dispuesto. Ya en la antigüedad, remotas culturas hicieron alusión al misterio que envuelve a estos objetos; incluso, en la época victoriana, se cubrían los espejos de la casa cuando alguien moría con el propósito de evitar que el Alma del fallecido quedara atrapada en alguno de ellos. Hay quien asegura que son guaridas de demonios con capacidad para seducir y poseer Ánimas débiles. Pero desde luego, la teoría que más se ajusta a este caso es esa que define a los espejos como puertas ocultas a dimensiones paralelas. No obstante, hay un gran problema y es que…
¡No nos reflejamos!
Tal como le ocurrió a Domingo con el espejo, ni la imagen de Pepe ni la mía interfieren en su reflejo. Por mi cabeza pasan diversas causas para dar una explicación a esto, empeñadas en eludir lo que aparenta ser lo más evidente: de algún modo y en algún momento, hemos perdido la vida. ¡Somos dos difuntos! De repente, ante nuestros atónitos ojos, es Manuel, el portero del edificio, quien se deja ver en el espejo. Es como si estuviese detrás de él y ajeno a nosotros; barre el portal y solo interrumpe la labor para saludar a aquellos que entran o salen del edificio. Pepe prueba a golpear el cristal: Manuel continúa indiferente; los golpes no llaman su atención e incluso se mira y se acicala el uniforme en el espejo sin inmutarse. Pero es entonces cuando parece notar algo inusual en el cristal y, precavido, acerca la cara poco a poco hasta rozarlo con la nariz. Lo examina con atención, como si de veras aguardase la salida de alguien o de algo desde el otro lado. Acto seguido, resignado por la infructuosa espera, retoma la faena.
Al palpar el cristal, no noto nada extraño. Tan solo es eso, un simple cristal. Una ventana a través de la cual se pone a la vista otra realidad; nuestra realidad, la misma que hemos dejado atrás en algún instante de esta incomprensible aventura. ¡Eso sí, ambas dimensiones, esta, en la que estamos ahora, y aquella, la nuestra, desde la que hemos llegado hasta aquí, son un calco! Los dos portales son una copia exacta: el suelo, los portones, los muros, hasta el emblema tallado en la vidriera es idéntico (escudo de armas del conde que siglos atrás tuvo en este edificio su palacio). Todo es afín en aspecto, pero algo las diferencia: en aquella, en aquel otro lado del espejo se desarrolla la vida; en esta…, se respira olor a soledad, a tristeza, a muerte. Esto es un espacio reservado para el Alma de quienes ya dejaron de existir, y aquí…, en este mismo lugar, estamos Pepe y yo…
—¡Tranquilos! —la voz de Domingo surge repentinamente; a él no le vemos, no está, seguirá encerrado en el cuarto de calderas y, a pesar de ello, nosotros le escuchamos…
—¡No os preocupéis! Pase lo que pase con esos demonios, vosotros volveréis a vuestros hogares. Aquí estáis por motivos oficiales. Estáis para ayudarme, para ayudar a muchos, ¡os lo aseguro! Haced caso omiso a cuanto veáis por este recinto del demonio; aunque os suene familiar, está muy lejos de vuestra vida natural. Si acaso esta misión pusiera vuestras vidas demasiado en riesgo, ¡echando leches!, os sacaría sin problemas, darlo por sentado. ¡Vamos, seguidme! Mirando ese cristal poco conseguiremos.
Las palabras de Domingo son un consuelo, reconfortan el ánimo por continuar con este caso y espantan el temor a que nos hayamos convertido en dos Almas recién llegadas al mundo de los difuntos. Sí, ¡por supuesto!, tranquiliza escucharle, ¡estamos vivos; no hemos fallecido!, pero si no somos capaces de salir de aquí, seremos también dos muertos vivientes. Además, allí, en donde se encuentra Manuel, pronto comenzarán a buscarnos y si no regresamos…, nos darán por desaparecidos. ¡Quedaremos aquí atrapados…, olvidados…! La respuesta de mi compañero de faena no se hace esperar y, fuera de sí, la emprende a golpes contra el cristal; no entiendo cómo no lo ha roto. La ansiedad le supera y maldice toda esta locura. Puede que hacer añicos ese cristal sea lo mejor; tal vez, nos permitiría regresar. Pero está Domingo y su pugna incansable por detener a estos demonios. Una misión cuyo éxito depende de nuestra ayuda. Si huimos y le abandonamos, don Jaime y compañía continuarán llevándose y llevándose toda clase de Entidades inocentes consigo a través del paso que, ubicado en esta dimensión, une nuestro mundo con el infierno. Si nos vamos sin intentar al menos cerrar esa puerta, en cierta medida seremos igual de responsables de cada una de esas Almas condenadas de modo injusto al tormento. Continuar, cerrar el acceso al averno y volver sanos y salvos son obligaciones a cumplir. Pepe, a regañadientes, me da la razón y, decidido, se dirige a las escaleras del edificio.
La duda no tarda en presentarse: nos toca elegir si continuar por la escalera de la derecha, por la izquierda, subir o entrar en los cuartos habilitados en el hueco de cada una de ellas. Guiados por el instinto, nos inclinamos por el habitáculo situado debajo de la escalera derecha: un viejo candado, sucio y oxidado, impide el acceso. Descartado, cambiamos al cuarto de la escalera izquierda. La endeble puerta de madera que lo resguarda se abre fácil; a decir verdad, juraría que yo no he tocado el pestillo, más bien, la puertecilla se ha abierto sola. Dentro, podemos apreciar dos escalones de madera que se pierden en la oscuridad; son el principio de otra escalera en dirección a los sótanos del edificio. Las linternas de los respectivos móviles serán nuestros ojos por este recorrido.
La madera de los escalones cruje al pisarla. Enseguida, descubrimos un antiguo interruptor y, al girar la llave, temblando por la más que posible sacudida eléctrica, la luz de una bombilla cubierta de polvo se enciende. El aspecto del cuarto es desolador: da fe de la cantidad de años transcurridos desde la última vez que alguien bajó por estos escalones. La barandilla, las paredes, todo se revela cubierto del mismo manto blanco de partículas que descansan sobre la bombilla. Telarañas, cucarachas muertas, algún ratón que también pasó a mejor vida, trozos de ladrillos caídos, cajas de cartón bajo montones de periódicos, papeles y botellas olvidadas en ambos extremos de los escalones, convierten el descenso en un continuo zigzagueo. Resulta extraño encontrar estas cosas en una ubicación carente de gente viva. De las distintas bombillas dispuestas por la escalera, solo luce la instalada en la entrada. Ya en la zona sin luz, con la linterna del móvil encendida, el frío se deja notar. La superficie está húmeda, resbala, pero agarrarse al pasamanos es una idea poco fiable. Acabamos de llegar a un primer rellano y seguimos sin tener noción de cuántos nos quedarán por recorrer antes de pisar el sótano. Este descansillo conduce a un segundo tramo de escalones. La percepción de humedad anterior ahora se manifiesta en auténticos charcos que han erosionado la base de los peldaños. En alguno de estos, la deformidad ocasionada terminó por romperlos y obliga a sortearlos saltando por encima de ellos para prevenir riesgos. Ya estamos bastante alejados de la puerta de entrada a este sótano. A menudo me detengo a fin de evitar separaciones demasiado largas. La batería del móvil de Pepe se agota; adiós a una luz que, en el mejor de los casos, resistirá media hora más…
—¡Dios bendito…, llévame contigo!—
El quejido estremecedor de un hombre nos sorprende. Proviene de abajo, del enigmático final de la escalera. Despacio, nos posicionamos en el segundo de los rellanos. Por unos segundos permanecemos quietos: hay que reponerse del susto.
—¡Sácame de aquí…, no lo vuelvo a hacer… te lo prometo! ¡Sácame, por favor! —
El hombre apenas puede hablar. Balbuceante, suplica en un tono que incita a socorrerle. A la par, la mente se empeña en que desistamos de este caso y no cesa de enviarnos impulsos para marcharnos sin más dilación. Aun así, decidimos continuar. Según dejamos peldaños atrás, nos aventuramos a un lugar abandonado a la soledad y el discurrir de los siglos. En cada escalón, dirigimos la mirada hacia la parte inferior del sótano; todo se mantiene igual. En cambio, ¡de buenas a primeras, algo se mueve por el sótano! Inmóviles, esperamos que aparezca de nuevo. Ha sido ruidoso, luminoso y creo que fugaz debido a lo cerca que estamos de él o de ella. Siento la humedad traspasar mi zapato; es curioso, al alumbrar con el móvil, hubiese jurado que en este escalón no había ningún charco. Pepe, al igual que yo, hace ademán de sacudirse el agua del calzado. Sin ahondar en el caso, pruebo a bajar los cuatro o cinco escalones hasta el siguiente descansillo. Pepe me alcanza ipso facto. El asunto se pone serio: es el último rellano, diez o doce escalones nos separan de adentrarnos en los bajos del edificio. En realidad, no sabemos lo que buscamos; desconocemos cómo será esa puerta, ese pasaje al inframundo. Aparte, la ausencia de luz augura mil dificultades, y todo esto aumenta la tensión según recorremos la escalera.
Llegados al sótano, no percibimos nada raro. La luz de la linterna muestra un rectángulo diáfano de tabiques y suelo de hormigón. Advierto a Pepe de la importancia de continuar sin alejarnos el uno del otro y con toda la precaución que un sitio así requiere; comenzamos a revisar el sótano por la esquina más próxima: descubrimos objetos e insectos similares a los encontrados al bajar los escalones. Completada la primera vuelta alrededor del sótano, nos dirigimos al centro…
¡Hay algo raro!
A poca distancia de nosotros, un agujero, parecido al de las alcantarillas de la calle, se abre en el centro del sótano. Animados, nos acercamos. La efímera presencia que creímos ver debió de escapar por este hueco abierto en el pavimento: cabe una persona sin problema, y una escalerilla de hierro fijada al muro desciende por él hasta perderse en la negrura. ¡Es un pozo! Nuestros ojos vuelven a encontrarse: para bajar por ahí hace falta poseer un tipo de valor especial o, quizás, dependa más de haber desarrollado ese grado de locura imprescindible para acometer este tipo de cuestiones. Tampoco este hueco tiene pinta de ser la puerta que buscamos: demasiado obvio. Seguramente, andará por ahí abajo, y me temo que internarse en esta especie de ratonera, de complicado escape si hiciera falta huir, sea paso ineludible para llegar hasta ella. Sin otro remedio que dejar el buen juicio al margen y dejarnos guiar por la irracionalidad, nos disponemos a bajar por la escalerilla. ¡Hemos de afrontar la casilla del pozo en esta particular partida del juego de la Oca que venimos disputando desde el comienzo de esta experiencia!
El descenso será lento: primero hay que situar los pies con precaución en cada peldaño. Una vez acoplados, sacar el móvil del bolsillo y echar un vistazo por si hay alguna novedad, volver a guardar el teléfono para poder sostenerme con ambas manos a la escalerilla, abordar el consecutivo y resbaladizo peldaño con sumo cuidado y rezar para que Pepe sortee bien cada uno de ellos; en ocasiones se apresura y la planta de su calzado roza mi cabeza. ¡En fin!, esto es un angustioso y pausado ritual. De momento, aunque la escalerilla está helada y cuesta aguantar parado en un punto, pues el frío quema las manos, bajamos por el estrecho agujero sin grandes apuros. Sin embargo, el primer problema no tarda en llegar… ¡El sexto escalón está roto! La pequeña barra donde se han de colocar los pies no está unida al borde derecho de la barandilla y, con sinceridad, la separación entre el quinto y el séptimo peldaño asusta. Descender más por esta condenada escalerilla conlleva aferrarse con las manos a la barra destinada para apoyar los pies, estirar las piernas al vacío y tantear hasta sentir como el zapato toca con la punta el séptimo escalón y, entonces, dejarse caer. Esto para dos personas cuyas dotes de atleta y habilidad son más bien nulas supone un gran trago que digerir. Si bien ya metidos en faena el salto no resulta para tanto, se respira y mucho cuando, por fin, te ves a salvo sujeto en el escalón.
De repente, un dibujo en el hormigón que reviste el pozo me llama la atención: es el grabado de un símbolo, el símbolo de Alfa y Omega. La letra inicial y la última del alfabeto griego que juntas simbolizan el principio y el fin de todas las cosas. En diferentes capítulos del libro bíblico del Apocalipsis, creo recordar que, por ejemplo, en el número veintidós, versículo trece, se leen referencias acerca de este signo. (Yo soy Alpha y Omega, principio y fin, el primero y el último.) De la misma manera, con este equivalente sentido de inicio y final, aparece en distintas obras de arte románico. Estoy convencido de que este símbolo dibujado en la roca señala la ruta que conduce a la puerta del infierno. Lo más probable es que esta estrella no sea la única señal que indique el camino a seguir; alguna otra encontraremos.
Poco después, un considerable giro de los acontecimientos aumenta las complicaciones. Si ya el hecho de bajar por esta escalerilla comporta un acto contrario a la razón, ahora, en el décimo peldaño, la entrada a una caverna se presenta frente a nosotros. Un rocoso y angosto saliente, insuficiente para acoger a dos personas, la separa de la escalerilla. Al poco de entrar, una estrella de ocho puntas se muestra dibujada sobre una peña colocada en el lado izquierdo. La reconozco: también denominada la Estrella del Caos, entre sus diversos significados destacan algunos tales como el aviso de la finalización de un estado de calma, la pronta llegada a nuestra vida de un fuerte desconcierto, la conclusión del orden o la confirmación de que “algo”, a lo que los humanos no quisiéramos enfrentarnos nunca, nos ronda. Para los templarios, como cualquier figura de ocho puntas, la Estrella del Caos representa el puente que une mundos distintos.
El éxito de esta empresa pasa por decidir si arriesgarnos a entrar en esta caverna o tirar la toalla definitivamente. En caso de escoger lo primero, las perspectivas no son nada tranquilizadoras. Sería exponernos a vivir ese “algo” que los humanos no queremos experimentar jamás y…, ¡qué Dios nos ayude!
—¡Sácame! ¡Sácame de aquí…, Dios bendito, sácame de aquí!
La aterradora voz de antes vuelve a dejarse oír de forma clara. Proviene de la caverna y, para mayor tensión, el espeluznante clamor se ha escuchado cerca. Con el propósito de que Pepe tenga espacio para bajarse de la escalerilla, accedo al principio de la cueva. Las paredes son de piedra negra con incrustaciones de guijarros más o menos quemados. El techo, de pequeña altura, nos obligaría a caminar encorvados si decidimos escoger la opción de continuar. Una corriente de agua de tono rojizo transita ligera por el suelo. Emerge desde la profundidad de la caverna y, luego de empapar todo, cae ordenada pozo abajo. Pepe no se plantea el abandono ni los riesgos de proseguir con nuestro objetivo. Sin detenerse un segundo en el umbral y sin intercambiar impresiones conmigo, entra decidido en la caverna. Sorprendido y sabedor de que no lleva con qué iluminar el camino, le acompaño preocupado.
La humedad, el frío, la oscuridad y el ambiente tenso se han multiplicado. No se escucha nada; la mudez reina por entero. Ninguna sensación es agradable y aquí dentro hasta el olor se ha hecho insufrible. Continúo detrás de Pepe, intentando alumbrarle el camino. No alcanzo a entender qué le ocurre: es como si el último lamento le hubiera hipnotizado. Anda bruscamente, sin alterarse ni pensar en el peligro que corre. Tampoco le veo poner atención a la hora de moverse: ansioso, camina ligero por la abrupta superficie, dando bandazos por la caverna y con la mirada fija en la oscuridad. Unos metros más adelante, la fatalidad llega: hasta yo he escuchado el crujir de su tobillo. Tirado en el pavimento, gruñe y se lamenta agarrándose el pie entre gestos de dolor. Asegura no saber cómo demonios ha podido lanzarse al interior de la cueva con tanta decisión y tan poca cabeza. Es tarde para lamentarse y las circunstancias son las que son: por muy buena intención que tengamos, esta torcedura de tobillo dificulta mucho las cosas. Apenas puede moverse, lo cual implica un enorme riesgo para subir por la escalerilla de un pozo, cuyo fondo ni altura se adivinan, y obliga a un complicado ascenso debido al escalón roto. ¡En fin!, toca ser sensatos: es imposible dar marcha atrás y retornar al punto de partida por el mismo camino. Cargar con Pepe y adentrarnos en la caverna con la esperanza de llegar hasta alguna otra salida es la única solución.
Según perseveramos en este propósito, los peores pensamientos ganan enteros en mi cabeza y con ellos el exiguo optimismo que me queda se desvanece. Sin duda, esta aventura tiene detalles más que de sobra para considerarla como la última de todas; como el fin de mis trabajos en el apasionante mundo de los Espíritus y el final de todo lo demás. La atmósfera de esta cueva presagia un funesto destino que no tardará en darnos caza. La posibilidad de habernos involucrado en una experiencia demasiado grande y peligrosa, que ocultaba el riesgo de dejarnos aquí atrapados a perpetuidad, ha dejado de ser una probabilidad para convertirse en nuestra realidad. Tengo el presentimiento de que nosotros caminamos hacia lo más hondo de la caverna y desde el otro extremo…, la muerte viene a nuestro encuentro. ¡Cuando topemos con ella, todo terminará, pues ni en esta caverna del diablo ni al principio de esa escalerilla encontraremos a quién pedir ayuda! Todo apunta a que, si alguna vez podemos regresar, lo haremos como dos simples Almas despojadas del envoltorio carnal. Tal vez Domingo cometiera la misma equivocación de bajar por la escalerilla y del mismo modo, ¡nosotros nos hallamos ganado también años o siglos de errar por esta extraña dimensión! ¡Es probable que ya seamos los perdedores de esta partida!
Pepe y yo nos miramos. Sin cruzar palabra, apago el móvil, mientras él tantea raudo la pared sin dejar de sujetarse en mi hombro. ¡Tenemos que llegar con la mayor brevedad posible a una brecha que se abre en la roca! No creo que nadie haya tropezado nunca tantas veces seguidas sin caerse…
¡Algo o alguien se aproxima!
A lo lejos, una luz aparece y desaparece en mitad de la oscuridad. Oímos ruidos distantes. ¡La luz avanza! ¡Viene directa y, para colmo, soy yo ahora a quien un fuerte dolor le impide moverse: mi pie izquierdo acaba de impactar contra una piedra! Siento el empeine palpitar, pero la tensión por no ser descubiertos nos obliga a olvidarnos de dolores y, a base de gatear, conseguimos alcanzar el seno de la brecha. Parte de la piel de las palmas de las manos y las rodillas nos la hemos dejado a lo largo del camino.
La cavidad de la brecha, aunque de dimensiones es más o menos como la mitad de ancha que la entrada a esta caverna, nos permite escondernos y escuchar lo que sucede fuera de ella sin ser vistos. Tumbados, empapados y venga a tiritar a causa del frío, la espera se hace eterna. Hemos perdido la visión con el resto de la caverna y lo que sea que viene se escucha próximo a este escondite. Camina con parsimonia y, por el sonido, tira de algo pesado. Hay momentos en los cuales se detiene y, transcurridos unos segundos de absoluto silencio, reanuda la marcha. Pepe agarra mi brazo en señal de aviso: ¡Ya viene! ¡Ya está aquí! Ya tendríamos que verlo; en cambio, se ha detenido…
¡Está justamente detrás de la pared en la que estamos apoyados!
Solo nos separa un delgado muro rocoso que no creo sea suficiente para silenciar nuestra respiración alterada, los movimientos involuntarios y el acelerado palpitar del corazón.
Oímos un golpe. Ha debido de tirar de sopetón el bulto que arrastra consigo, y Pepe, asustado, hace ademán de incorporarse, provocando un jaleo con el fin de huir que calmo al abrazarle. No le puedo recriminar las ganas de desistir: resulta difícil permanecer estático con este frío, con la humedad abriéndose camino a través de la ropa y el miedo empeñado en alertar sin descanso de la peligrosa situación. Por fortuna, el jaleo armado por Pepe pasa desapercibido: surgidos al tiempo, los lamentos de alguien en el túnel han mitigado los restantes sonidos. Una serie de angustiosas quejas, lloros y mascullar continuo de desconsoladas palabras acompañadas de una rabia desbocada que terminan por reventar en un espantoso…,
—¡Déjame ir ya!—
Escucharle, hiela la sangre. ¡Se mueve! Se mueve. Se mueve nervioso y, en su recorrido, provoca que un trozo de tela se deje ver fugaz al ras de la entrada a la brecha. Es un harapo salpicado de suciedad y manchas rojas tratando de ocultar el blanco original de lo que a todas luces es un grillete. Llora y susurra algo que suena a súplicas de perdón y ayuda. Está muy cerca de la entrada a la brecha. Asustados, intentamos retroceder dentro de nuestro escondite, ¡pero no queda sitio para ello! El cuerpo de Pepe tiembla y no de frío. Tirita al compás del mío que intenta soportar las mismas sensaciones. De repente, empalidece. Sus ojos se abren como nunca hubiera imaginado que se pudiesen llegar a abrir, y balbucea algo indescifrable. Al girarme para saber qué le causa tal espanto a Pepe, salto de la impresión…
¡El rostro de una mujer nos mira fijamente!
Está asomada a la brecha y solo le vemos la cara. Rastros de sangre se adivinan en sus mejillas, en su frente…, en toda ella. Tiene quemaduras, cabellos arrancados, labios deformados, arañazos, cortes en la piel y cardenales allá donde se la mire y sí, ¡por supuesto!, oscila y se comporta como un fantasma. Es un Alma castigada a los tormentos del averno. ¡Dios! ¡No es leyenda! ¿Será, por tanto, cierto que tenemos una primera valoración nada más morir, y de verdad existan culpas, faltas y ofensas de obligado purgamiento antes de continuar el viaje después de la vida? ¿Una valoración capaz de condenarnos a la peor de las condenas? Si esto es así, ella es la prueba que da fe de ello.
La mujer no deja de mirarnos ni podemos dejar de mirarla. Causa pavor, al igual que una desagradable aversión, como si la mente se negara a confraternizar con ella y ella, por el gesto que exterioriza ahora, notase nuestro rechazo. En el primer instante, cuando mis ojos coincidieron con los suyos, la chica respondió con una mueca que denotaba alegría junto, ¡claro está!, a la lógica sorpresa al descubrirnos en el interior de esta brecha. ¡Le había gustado encontrarnos! ¡Estoy seguro! Segundos más tarde, sabedora de este rechazo, ese alegre semblante se ha apagado como si pudiese leernos el pensamiento y, por su expresión, tampoco debemos de ser los primeros en querer borrarnos de su presencia cuanto antes. Sin embargo, reacciona y niega con la cabeza; niega y niega repitiendo el gesto con ahínco en un intento por detener esa opinión que su aspecto nos inspira. Es incapaz de hablarnos: muy nerviosa, intercambia sin cesar la mirada entre nosotros y el fondo de la cueva, vigilante de algo o de alguien cercano a ella. Gesticula, pretende darnos a entender algo que no comprendo merced a mi torpeza tan común para captar indirectas, gestos y demás. Se enerva, la desespera no ser comprendida y, sin pensarlo dos veces, se arrodilla en el suelo y, con ayuda de los guijarros que encuentra, escribe…
—Perdonadme—.
De repente, la cintura de la mujer se dobla bruscamente. Por suerte, reacciona pronto y apoya las manos sobre dos pedruscos para sostenerse en pie. No vemos quién es, pero hay alguien más con ella y ese alguien la tiene agarrada de los tobillos. Pese a que la muchacha hace lo posible por zafarse, los fuertes tirones la derriban de bruces. Tumbada, no cede en la pelea y lucha por escapar. A duras penas, consigue abrir un pequeño trecho de ventaja a costa de golpearse contra las rocas y sumergirse en sucesivas ocasiones en el agua, mientras insiste en señalarnos su pie con el objetivo de mostrarnos algo. ¡Por fin! El pie queda dentro de nuestro pequeño campo de visión, a raíz de un esfuerzo sobrenatural por colocarlo delante de la abertura de la brecha y sí, en efecto, lo que de antemano me pareció apreciar agarrado a su tobillo es…, eso mismo: todo un oxidado grillete. Un grillete adherido a una gruesa cadena de la cual alguien tira con fuerza y obliga a la mujer a reptar por las piedras. Aun así, nos ha hecho un último gesto: ¡quiere que la sigamos!
Creo que el buen criterio lo dejamos de lado al decidir bajar por la escalerilla, y lo perdimos por completo en el momento de introducirnos en esta cueva. Por esta razón, ni se debate el seguir o no el Alma de una mujer que en primera instancia nos resultó repulsiva, aun cuando esto suponga hacer caso omiso de todas las señales de peligro vistas hasta aquí. De rodillas, asomados por la entrada a la brecha, distinguimos a la mujer. El fluctuar de los cientos de puntitos brillantes que constituyen la estructura de las Almas la delatan en la oscuridad. Atada a la cadena, es arrastrada sin ningún cuidado a través de la empedrada y húmeda superficie. Afortunadamente, el camino se bifurca poco después de pasar la brecha y, gracias a esto, no cruzan por delante de nuestro escondite: la primera senda se inicia en la entrada y sigue recto hasta perderse en la oscuridad. La otra, la escogida por la chica para fugarse, se desvía en dirección a la izquierda de la caverna.
Con el máximo sigilo, caminamos en pos de la mujer. Queremos guardar una distancia prudencial y nos ayudamos hombro con hombro para mantenerla y no perderlos de vista. Desde su principio, la ruta es una constante cuesta abajo, una interminable espiral con dirección a las profundidades de la tierra. A medida que avanzamos, nuevas bifurcaciones se abren en ambas partes de la cueva; nos internamos en un laberinto de túneles donde resulta sencillo perderse. Por medio de la picardía de la mujer, las podemos eludir sin temor a equivocarnos: de bifurcación a bifurcación, la muchacha recoge piedras para luego, tan deprisa como puede, apilarlas unas encima de las otras nada más dejar atrás cada nuevo túnel que surge. Así, con este montón de pedruscos, señal muy frecuente de encontrar en el mundo de los Espíritus, nos indica el trayecto a seguir. (Estas pilas de piedras, también llamadas amilladoiros, se vienen conociendo desde siglos atrás. Levantados en montes y campos, fueron construidos o se construyen en la actualidad con la idea de socorrer a los Espíritus atrapados en la tierra. Se cuenta que estas Ánimas errantes localizan estas pilas de pedruscos y, mientras descansan en su interior, observan a toda persona que a pies de estos amilladoiros se digne a pronunciar un ruego de perdón por ellas. En agradecimiento, estas Ánimas, bajito y al oído, contestarán a una única pregunta cuya respuesta requiera de un cómo, un cuándo y un dónde.)
La pendiente parece no acabar nunca y, a pesar de que mantenemos el contacto visual con la mujer, todavía nos preguntamos quién tira de la cadena sujeta a su tobillo. Alumbrarnos con la linterna del móvil supone asumir el riesgo de delatarnos. A veces, cuando el giro de una curva la oculta un segundo de la visión de su opresor, gesticulando con la mano, ella vuelve a insistirnos en que la sigamos. En cambio, en este último giro actúa de diferente forma: sobre una zona embarrada nos deja algo escrito con los dedos…
—Ap. 9,5.
Aquí—.
Enseguida nos damos cuenta de que lo escrito en el barro alude a una referencia bíblica. Quiere que leamos el versículo cinco del noveno capítulo del libro del Apocalipsis. Trato de hacer memoria. Conozco bastantes pasajes de la Biblia y el Apocalipsis es el fragmento de las Sagradas Escrituras que más veces he leído. Creo que en este capítulo se narra cómo, al caer una estrella del cielo, la puerta del pozo del abismo se abrió y una gran humareda negra oscureció el sol. Al unísono, el mundo se cubrió de langostas con la orden de atormentar día y noche por un período de cinco meses a todos los humanos en cuya frente no figurase la señal de Dios. El hombre deseó la muerte al verse martirizado por las langostas, pero esta se le fue negada.
De repente, siento el brazo de Pepe empujarme contra la pared.
¡Se han detenido!
Quien sea que retiene a la chica se gira de improviso y nos busca con la mirada en la oscuridad. Nada se mueve. Nada se escucha. Antes de ocultarnos, tuve oportunidad de ver una sombra negra, fina y larga que ahora sabe que estamos detrás de ella; estoy convencido. Pepe y yo aguantamos sin respirar cuando…
¡Retoma la senda!
Sin atrevernos a mirarle, le escuchamos aproximarse decidido. En absoluto muestra algún signo de preocupación por lo que pudiera encontrar. Para acrecentar el espanto, también oímos ruidos a nuestra espalda. ¡Alguien nos acecha!
—¡Sácame! ¡Sácame de aquí! ¡Déjame marchar! ¡Dios mío, perdóname!
Nuevamente, una sucesión de gritos retumba por la cueva. ¡Ha sido ella! Al vernos descubiertos, la mujer empieza a chillar y chillar sin descanso y echa a correr de golpe, derribando a su guardián merced al fuerte tirón empleado, con el que, además, provoca que suelte la cadena en el instante de precipitarse al suelo. Enseguida, la sombra reacciona y la persecución por detenerla comienza.
—¡Seguidme! ¡No volváis atrás! ¡No os quedéis ahí! ¡Seguidnos!
Procedente del interior del túnel elegido para escapar, las voces de la muchacha nos incitan a seguirla. Sin demora, les seguimos, sí, pero demasiado despacio: ambos, Pepe y yo, estamos mermados de recursos a causa del dolor provocado por su torcedura y mi golpe. A estos infortunios hay que añadir la amenaza de ser vistos y lo abrupto del terreno: si lo que persigue a la mujer nos escucha, una caída, otra torcedura, otro mal golpe y, como es lógico, ya sí que todo se acabó. La mujer, por el contrario, no rinde la huida. Al cabo de varios minutos de angustiosa marcha, los gritos vuelven a resonar por la caverna. Aun siendo ella de nuevo, estos chillidos difieren de los anteriores: no son quejas, ni ruegos, ni avisos para nosotros; son alaridos de dolor precedidos de salvajes y continuos golpes. ¡La ha cazado! Y, por el jaleo que se escucha, la reprende con violencia; con mucha violencia. ¡Resulta atroz! Con sigilo, Pepe y yo nos situamos a distancia prudencial de donde tiene lugar el castigo. Escondidos tras las rocas, observamos una fusta golpear sin descanso la oscilante y brillante figura de la chica. En el transcurso de la brutal paliza, la cadena se levanta, se tensa y se destensa a voluntad de alguien que seguimos sin ver. ¡Es increíble! ¡Somos testigos de cómo un Alma aquí, en este extraño emplazamiento, siente y sufre cada impacto que recibe! La mujer se revuelca y pelea por esquivar los golpes, a la vez que contesta con lastimosos quejidos. Pese a ello, tenaz en la actitud de ayudarnos, entre fustazo y fustazo gira la cabeza y nos mira. Su figura recuerda a un “collage”, con el rostro como lienzo y los moratones como elementos de la obra. Con disimulo y sin despegar la muñeca, levanta ligeramente la mano derecha: quiere que esperemos. Entretanto, yo no dejo de intercambiar la mirada con ella y con lo que acontece a espaldas nuestras. Con anterioridad, en los minutos previos a la huida, escuchamos ruidos aproximándose. Por el momento, solo se aprecia la oscuridad dejada atrás y tampoco seguimos sin ver quién apalea a la chica.
Los golpes cesan. Satisfecho con el escarmiento infligido, la larga y delgada sombra reanuda la marcha arrastrando con ella a la muchacha. Tres o cuatro metros por delante, los perdemos de vista al girar la siguiente curva. Impresionados por tan inhumana reprimenda, reemprendemos el camino a la zaga de ellos.
¡Es un error! ¡Nos hemos equivocado! Olvidamos la señal de la mujer. ¡Es cierto!, con el gesto de su mano se refería a que dejásemos de seguirla, no debíamos haber continuado y, en efecto, pronto hubiésemos entendido el porqué. ¡Por Dios! La imagen es dantesca: al sortear esta última curva, se abre un túnel en el cual varias barras, desplegadas en ambos lados, sostienen a un grupo de Almas colgadas de los tobillos y visiblemente castigadas. Son los Espíritus de hombres y mujeres, jóvenes y adultos, pendiendo de una soga atada a sus pies. Podemos distinguir sus cuerpos desnudos, apaleados, quemados e incluso con algunos miembros desgarrados. Ya dudo si el líquido que nos empapa los zapatos sea agua o si son las infinitas lágrimas vertidas por los apagados ojos de estas Entidades. Si en este paraje tan sobrecogedor las ánimas recuperan la sensación de dolor al ser golpeadas, ¿por qué no han de poder llorar a consecuencia de ello? Si esto de veras es el principio del infierno, el pecado de los ahí colgados tuvo que ser grande, pues la condena así lo sugiere.
La caverna en sí es distinta en esta parte, muy distinta, y las diferencias no invitan al optimismo. El techo es alto. Las paredes, repletas de argollas y arañazos, se exhiben ennegrecidas debido al humo de un fuego que, aunque ya inexistente, aún se adivina en el resquicio de pequeñas llamas azuladas tratando de sobrevivir sobre manchas amarillentas de diverso tamaño. Un fuerte olor a azufre dificulta respirar el poco aire existente y con ello la tos no se hace esperar. El agua, caliente y viscosa, nos cubre el calzado: la corriente coloreada de rojo transcurre más ligera y oculta el fondo bajo su considerable caudal. Al final del espeluznante pasillo, un arco de piedra, tallado a la perfección, precede a la entrada de otra gruta en donde, ahí sí, un humo amarillo se manifiesta alrededor de diversos círculos de avivados fuegos. La mujer acaba de cruzar por debajo del arco con la cabeza sumergida en la corriente. Por segunda, tercera o cuarta ocasión, ¡ya no lo sé!, la perdemos de vista.
Nadie vigila este trozo de la cueva que conduce a la gruta. Las ánimas atormentadas, dispuestas a ambos lados del pasillo, son las únicas presencias que vemos. Imponen y mucho. Al pasar junto a ellas, se balancean en las sogas con el fin de llegar hasta nosotros. Quieren hacernos ver que están ahí, manosearnos, llamar nuestra atención.
¡Me han cogido del abrigo!
¡Una de estas ánimas se agarra a mi brazo con fuerza!
Es el Alma de una mujer de porte aterrador. Se agita delante de mí, nerviosa y sin dejar de gritar. ¡Me hace daño! Un intenso dolor recorre mi cuerpo, a la vez que su aura gélida me congela la piel. La tengo pegada a mí: sus labios me rozan la mejilla, en tanto su otra mano se apoya en mi nuca. La expresión del rostro es puro espanto; nada en él está bien alineado y los ojos, simplemente, son dos horrendos agujeros negros distintos entre sí. Tiene las uñas cubiertas de rastros de mugre y moho. El hedor que desprende revuelve las tripas. Los cabellos son afiladas hojas de afeitar que simulan abrirme las venas cuando me tocan las muñecas. Tengo la impresión de moverme al compás de su oscilación, como si ese peculiar balanceo de los Espíritus me hubiese absorbido. No deja de chillar. Grita y grita sin descanso, exhalando espantosos alaridos. Extraña que en ellos no pida que la desatemos, que la liberemos del suplicio; sin duda es consciente de que con ello no concluirá el castigo. Tan solo se limita a implorar un minuto de atención. El pavor alimenta la intensidad de sus temblores. Ansiosa, insiste porque ruegue por ella.
¡Dios mío…!
¡Se le ha erizado el pelo!
Sus cabellos se tiñen de gris y la cara se la llena de regueros de sangre. ¿Sangre…? ¡No puede ser…!
¡De su frente mana sangre a borbotones!
¿Cómo es posible? ¡Es una muerta! ¡Los muertos no sangran!
¡Y los ojos…! ¡Por favor…!
¡Los ojos están emergiendo de las cuencas vacías!
¡Señor…!
¡Esos ojos se vuelven a colocar!
Pero…, pero eso no son ojos, ¡no! ¡Son…, son un amasijo de retorcidas venillas de un feo color morado!
Ahora…, ahora se acerca más y se abraza a mí: Es como si cientos de alfileres se clavaran en mi pecho y al moverse desgarrasen la piel. ¡Parece lija! ¡Raspa hasta los huesos! Su boca y mi oído son uno. No alcanzo a levantar la cabeza: no consigo apartar mi frente de su hombro. ¡Me tiene atrapado! Necesito soltarme. Lo intento y peleo por ello. Tengo que separarla de mí con urgencia o me volverá loco. ¡Es muy fuerte, me es imposible! La empujo, la empujo hasta hacer temblar mis extremidades y logro sujetarla contra las rocas; mis manos aprietan su garganta sin control y…, de repente, un susurro frena el espanto…
—Por la necrópolis, búscame. No muchas me acompañan. Algún siglo cuento y apenas sumo dos de diez.
Suicida me dijeron y suicida me nombró quien mi cuerpo acuchilló; temeroso de que se supiese lo que en este vientre mío engendró. Por la necrópolis, búscame. Pocas más estamos. Por la necrópolis, búscame y quédate conmigo, pues mi vida te he de contar y con tu pluma romperás el sello de este pacto desmedido. Al morir, yo luché por venir aquí. En tal calvario, peno por ser atendido mi ruego. ¡Quise esperarle! Yo fui quien vino y quiso quedarse, cociendo mi Alma, purgando mis errores, cerrando una herida con la costra de otra herida, impertérrita al horror, inmune a los golpes porque el más doloroso de todos ya lo traía conmigo. Fui yo quien del infierno no quiso marchar, y bajo el juramento de purgar las miserias de otros, tantos como así demande la causa, aquí quedé encerrada por ser yo quien del lecho de muerte le recogiese y, luego, tras arrojarle a lo profundo, suplicar que alguien limpie de mi nombre el cobarde apodo de suicida”.
(Aproximadamente, estas fueron las palabras que me dijo).
Pepe ya tiraba de mí, antes de que ella dejase de hablar. Ha sido impactante, no puedo dejar de mirarla. Es impresionante ver cómo, debajo de semejante apariencia, con todo ese calvario a las espaldas, todavía persista el Alma noble de una mujer perseverante en la lucha por que se haga justicia con ella y su pasado. Le contesto con un gesto y enseguida noto cómo se relaja. Estoy seguro de que para esto tendré que recorrerme varios cementerios, pero también creo que ocultas en ese testimonio se esconden las suficientes claves para dar con su paradero.
Al verme más calmado, mi compañero me suelta los brazos. Tiene la cara arañada, la palidez disparada, la ropa algo rasgada y el pelo revuelto. Al igual que yo, también tuvo sus más y sus menos con un Espíritu femenino distinto. Será mejor caminar en fila por el centro del pasillo; no conviene arrimarse a los costados de la caverna o nos veremos involucrados en otra experiencia similar. Pero, primero, hemos de encontrar el móvil para poder alumbrarnos: durante este susto con la muchacha de la necrópolis, no sé qué he hecho con él. Por suerte lo vemos o, mejor dicho, distinguimos sus piezas sumergidas en lo profundo de la corriente. ¡No tenemos luz! Las pequeñas llamas que prenden en la pared y el fuego de la gruta pasan a ser la única iluminación. A tientas, comenzamos a andar en dirección a la gruta.
El revuelo de Almas que intentan acercarse a nosotros crece a medida que nos adentramos en el túnel. En los inertes rostros se palpa la angustia y la desesperación. La distancia con ellas es muy pequeña y, si pisamos demasiado a la derecha o a la izquierda, el aura de sus dedos nos sujeta con una fuerza extraordinaria. La verdad, nada de este lugar es normal y menos ahora cuando en la entrada de la gruta escuchamos a alguien llamar a Pepe. Confusos, retrocedemos unos pasos. Tratamos de averiguar cuál de esas ánimas llama a mi compañero. Por segunda vez el nombre de Pepe se deja oír. Al volvernos, observo cómo mi compañero de faena se queda inmóvil mirando el Alma de un hombre que gesticula sin parar. ¡Es él! Ese hombre es quien trata de atraer la atención de Pepe y, por su reacción, lo reconoce. Sin decir palabra, Pepe camina hacia él. Al llegar, el Espíritu del hombre no tarda un segundo en aferrarse a Pepe. Es un hombre joven, fuertemente castigado y falto del pie izquierdo, en cuya amputación poca cirugía médica debió de emplearse. Exaltado, nos ruega que le ayudemos; en tanto, menciona repetidas veces el nombre de una localidad.
—¡Roberto, tío…! ¿Qué fue de ti…?
Pepe titubea. La conoce, reconoce el Alma de la persona que está colgada en la barra y esto le emociona. Las lágrimas resbalan constantes por las mejillas de un Pepe abatido.
—Roberto, te buscamos por todos los rincones. Tío, tu familia no ha dejado de hacerlo y no tira la toalla. Mantienen la esperanza de encontrarte con vida. ¿Qué hiciste, tío?
—Pepe, amigo mío, me quité la vida. No resistí el tormento. ¿Recuerdas el pueblo adonde teníamos el local? Allí vive un hombre. Un… (ideas políticas) Él fue quien prendió fuego a nuestro garito. Nos dejó sin local para reunirnos, sin pancartas, sin banderas, sin las reliquias del pasado de… (Partido Político), sin nada. ¡Yo le vi! La noche siguiente, de camino a casa, vi a su hijo montado en una bicicleta. Debí haberle adelantado y, ¡fuera!, pero la mala ostia me pudo y le arrollé. Le pasé por encima, di marcha atrás y volví a atropellarle y, cegado por el odio, otra más antes de marcharme. Al día siguiente, me enteré de que le había cortado los pies…
¡Pobre chaval! Habla con ellos, ¡por favor, habla con ellos! Con el padre y con ese pobre chico. Diles que yo purgaré por ellos. Que vivan felices, que cuando termine ese tormento de vida les espera lo mejor, puesto que del pago de sus miserias ya me encargo yo…
Todo en el túnel acaba de enmudecer, las Almas también detienen el balanceo y dejan de moverse: alguien, desde las entrañas de la gruta, se aproxima al arco de la entrada. El joven amigo de Pepe nos insta a escondernos detrás de ellos, tras las ánimas colgadas. No hay mucho más donde guarecernos y, haciendo de tripas corazón, obedecemos. A Pepe le oculta el mismo Roberto. A mí, el único Espíritu que se sitúa de espaldas al pasillo del túnel; quedamos frente a frente. El cúmulo de sensaciones anteriores, cuando me agarró la muchacha de la necrópolis, vuelve a dejarse notar. La muerte de esta mujer tuvo que ser reciente; se nota en el poco deterioro del aspecto de su alma: aún se distingue el azul en su mirar, el rojo de los labios, la rosada nariz, el cabello negro y unos enormes moratones grises en torno a varias marcas de agujas en ambos antebrazos.
¡Viene!
Es la misma sombra fina y alargada, que arrastraba a la chica desde casi el principio de la cueva. Nos ha debido de oír. No es la primera vez: ya en una ocasión se detuvo y se giró vigilante; sospechaba que alguien les seguía. Quieta en la entrada de la gruta, otea el pasillo: algo no la convence porque enseguida se encamina presurosa por él. Viene hacia nosotros. En breve la tendremos delante. Inmóviles, Pepe y yo, de rodillas en el agua, agachamos la cabeza y cerramos los ojos. Al escucharle pasar por delante y perderse por el túnel, el Alma de la muchacha tras la que me oculto nos aconseja avanzar en silencio y con cuidado hacia la gruta. Sin dudarlo, recorremos la barra pegados a la pared bajo la suplicante mirada y las casi mudas palabras de ánimo de los Espíritus. En el extremo final de la barra, observamos que la distancia a la gruta es demasiado larga: nueve o diez buenas zancadas nos separan de ella; toda una travesía a campo abierto, la sombra nos descubrirá seguro.
—¿Qué narices buscáis aquí? ¡Marchaos, insensatos! ¡Si a los difuntos nos muelen a palos, imagina qué no harán con vosotros!
La última de las Almas colgadas en la barra nos habla. Es un hombre muy metido en años y ataviado con los restos de una sotana de sacerdote. Confiados, le hacemos saber nuestra intención de cerrar esa gruta por donde don Jaime y compañía acceden a esta dimensión. Contento por el hecho de que alguien vuelva a intentarlo, nos confiesa que precisamente fue él quien, allá por el año 1792, llevase a cabo el último intento por bloquear para siempre ese acceso al infierno. Apenas un año antes, este sacerdote había sido destinado como capellán a un convento de monjas de clausura, convento que todavía perdura frente a este edificio en cuyo interior se albergan las oficinas de la fundación, origen de esta historia. Instalado en las dependencias habilitadas en el convento para uso del sacerdote, no había noche en que golpes, gritos o lamentos le despertasen. Harto de recorrer en vano el religioso edificio en busca de la causa de estos extraños sonidos, decidió ponerse en contacto con el anterior capellán. No le costó dar con él, ni tampoco concretar una cita en cuanto le mencionó sus problemas en las noches del convento. Su predecesor, ya retirado del cargo y de la profesión a petición propia, respondió a sus preguntas con un testimonio sobrecogedor: hacía ya muchos meses que decidió pedir el traslado a otro convento. Lo había solicitado en repetidas ocasiones; aceptaría la parroquia, colegio o congregación que fuese o, incluso, una misión evangelizadora en el fin del mundo. ¡Le daba lo mismo! Cualquier destino menos continuar en ese convento. Sin embargo, todas esas peticiones le fueron rechazadas. Si no llega a ser por un fuerte ataque de ansiedad, que le llevó a estar a punto de arrojarse desde lo alto del campanario, nunca hubiese dejado de celebrar misas, dar la comunión y confesar a aquellas monjas que, en su opinión, eran un grupo de religiosas muertas purgando… ¡Vete tú a saber qué!
—¡No son monjas, son Espíritus! Las hermanas que moran en ese convento son Almas difuntas vagando por él a la espera del juicio, concluyó el anterior capellán sin mostrar ni un ápice de duda. Además, nervioso, añadió que tal afirmación se podía corroborar con la ayuda de un diario dispuesto en la biblioteca del convento, escrito por una de estas religiosas de nombre Sor Mercedes. En sus páginas se lee cómo todas ellas enfermaron y perecieron víctimas de la epidemia de tifus que por aquellos años arrasó la región.
Este sacerdote que ahora Pepe y yo contemplamos atado por los tobillos a una soga, no solo leería el diario de Sor Mercedes, en donde, ya ejerciendo de madre superiora, escribió y describió toda la desventura vivida tras esos muros. También, a fuerza de rebuscar por la biblioteca, descubrió libros en cuyas páginas se relataban extraños hechos acaecidos en el convento, como un oscuro caso en el cual, en cada oficio religioso del día o de la noche, en perfecta hilera de a dos, entraban en la capilla un grupo de religiosas ya difuntas, cantando salmos y con las manos en posición de orar. En el escrito se mencionaba la convivencia en los rezos entre las monjas vivas y muertas como algo habitual y natural. Pero lo realmente importante lo halló días después: situado al fondo del estante más alto de la biblioteca, el lomo de un antiquísimo libro llamó su atención. Se trataba de un manuscrito de varios pergaminos con tapas de piel y escritos en tinta negra que, aparte de contener los primeros planos del edificio, redactaba con detalle el procedimiento a seguir para sellar la puerta al infierno. No hacía falta ser un entendido en la materia para observar en esos planos la existencia de un túnel en los sótanos del convento. Un túnel que, según diferentes leyendas, se extiende hasta un antiguo palacete cuyo único morador fue un arcaico conde de muy mala reputación.
Una noche, ya enterado de cómo bloquear el acceso al averno y preparado para afrontarlo, este sacerdote se dispuso a ello acompañado de Zacarías, su fiel amigo y sacristán del convento. Bien orientados, dejaron atrás las distintas ramificaciones del túnel hasta llegar al pasillo de la gruta, y sin titubear entraron en ella. Envalentonados, avanzaron los pasos indicados en el manuscrito hasta encontrar la lápida de mármol (denominada en ese mismo manuscrito como laude), que debían colocar justo en el acceso a la gruta. Eufóricos, la empujaron y la empujaron en dirección a la entrada, pero cerca de cumplir con éxito la misión, fueron sorprendidos por un misterioso jinete a lomos de una diabólica bestia con forma de caballo. En ese lugar, Zacarías y él fueron sometidos a un brutal castigo a latigazos que acabó con ellos. El látigo les arrancaba la piel a jirones y el sacerdote jura y perjura haber visto el corazón de Zacarías salir volando de su cuerpo. Ese fue su final. El Alma del sacerdote quedó en esta cueva y, enseguida, unas enjutas y alargadas sombras de extraña ralea lo sometieron a diversas barbaries para concluir atándolo a la barra de la que cuelga. De Zacarías nada sabe. A pesar de todo esto, lejos de querer quitarnos la intención, nos anima a continuar; tiene grabado en su cabeza cada palabra, cada dato escrito en aquellos pergaminos y, lo más esencial, cómo fijar la laude en la entrada de la gruta.
Tras escuchar con minuciosa atención las explicaciones y consejos del capellán, Pepe y yo, viendo el pasillo del túnel despejado, corremos hacia la gruta. Apoyados en el arco de la entrada, aguardamos unos segundos. Con cautela, nos asomamos al interior: los distintos fuegos que apreciamos dentro de la gruta siguen encendidos, mientras de lado a lado de cada uno de ellos, varias barras, igual de repletas de Almas y similares en tamaño a las existentes en el túnel, se extienden por encima de las llamas.
Al entrar en la gruta, los desgarradores lamentos se multiplican; aterra escucharlos. El olor es un ácido que abrasa la nariz. El terreno, aunque húmedo y bastante rocoso, ya no es el cauce de ninguna corriente de agua. Las sombras de las ardientes llamas se balancean en las paredes sin parar. ¡El calor es sofocante! Sobrecogidos, nos dirigimos a un rincón de la gruta en donde el capellán dice estar la laude. Pisamos por un estrecho sendero de arena clara. Rocas de mayor o menor altura, adheridas las unas a las otras y terminadas en finas y alargadas puntas, imposibilitan el trayecto por otra vía que no sea esta senda. Parecido al camino transitado por el túnel, este pequeño sendero discurre por una pendiente en espiral de curvas estrechas y cerradas. Por fortuna, y si el sacerdote tiene razón, estamos a medio kilómetro de alcanzar la lápida de mármol. Pero de repente, cientos de Almas, casi sin la característica oscilación y el brillo de sus diminutos puntos de luz mermados por una intensa capa de polvo negro, se muestran literalmente clavadas por toda la gruta. Varias tablillas de reducido tamaño y algo escrito en ellas se aprecian sujetas de la misma forma sobre sus deterioradas cabezas. Me recuerdan a la tablilla denominada en latín “titulus”: en ella se grabó el conocido “INRI” clavado en la cruz de Cristo. Más arriba de algunos de estos atormentados Espíritus se cuentan hasta siete tablillas. Con ánimo de estudiarlas de manera más minuciosa, me acerco hasta una de estas Almas: Si fuese una persona, diría que está exhausta, al límite de la muerte, pero desde luego lo que salta a la vista es que, por lo visto, una vez muerto se puede sufrir y mucho. Atónito, leo cada una de las tablillas:
¡Son nombres y apellidos!
Sí, eso lo entiendo. Ahora…, ¿por qué esta Alma tiene siete nombres, la que la precede cuatro y la siguiente tres? Carece de sentido, a menos que mi mente esté en lo cierto al recordarme las teorías referentes a la reencarnación. De pronto, los gritos de Pepe rompen el formidable estado de confusión en el cual he sucumbido.
¡Hemos encontrado la laude!
Sobresaltado por la buena noticia, corro a buscarle; nos separa un buen trecho. Al llegar hasta él, Pepe ya trata de mover la aparatosa piedra de mármol y yo, a toda prisa, apoyo mi hombro contra ella con el propósito de empujarla hasta la salida.
¡Se mueve!
No obstante, algo nos extraña: la enorme losa, supuestamente de un peso considerable, se desplaza por el suelo sin dificultad alguna. Requiere fuerza, sí, pero no nos obliga a emplear un esfuerzo desorbitado como así sugiere su tamaño; más o menos, rondará los cinco metros de alta por otros tantos de ancha. Es lo mismo que mover una simple puerta de casa: apenas demanda un poco de ganas para subirla por la inclinada cuesta.
¡Lo vamos a conseguir!
¡Pero…! ¡Ahora… ahora no están todas las Almas que había ahí colgadas!¡Faltan! ¡Al regresar a la zona donde me quedé ensimismado con las ánimas presas en las argollas y las tablillas con los nombres, notamos la ausencia de muchas de ellas! ¡Además, la gruta por esta parte se ha llenado de pequeñas esferas translúcidas revoloteando por doquier! En el tramo de sendero recorrido desde donde encontramos la laude no hay ningún Espíritu en las rocas. Es como si nunca hubiesen cubierto estos muros. Por delante, sí están las mismas ánimas que antes descubrimos horrorizados. Sin comprenderlo, volvemos a empujar la losa de mármol.
¡Esta es la explicación!
¡Esas Almas se recomponen al paso de la laude! Recuperan la diversa tonalidad de su aura, sus rasgos, sus alegres brillos, esa molesta oscilación suya de la que tanto me quejo para, un segundo después, dividirse en innumerables puntos de mil colores huyendo despavoridos por la salida de la gruta. Son hombres y mujeres de diferentes edades. Pasan muy cerca de nosotros. Rozan nuestras cabezas, nuestros cuerpos, nuestras caras, como si no quisieran marcharse sin dejarnos una caricia o un aliento de ánimo e incluso, algunas pretenden ayudarnos a empujar: se pegan a la losa y todo su centelleo crece y crece como fruto de un gran esfuerzo, hasta estallar de repente despidiendo un extraordinario destello que embelesaría a cualquiera. ¡Es impresionante! Un inmenso halo de luz impregna de mil colores inimaginables la gruta.
¡Se están liberando!
Se convierten en una preciosa nube que aflora interminable a cada palmo que surca la laude. Empujamos con tesón y ese velo crece según nos aproximamos a la salida…
¡El relinchar de un caballo emerge desde la profundidad de la gruta!
Impresionados, ambos nos giramos y soltamos la lápida. Viene decidido a por nosotros; el brusco e infatigable impacto de sus patas al golpear el pavimento no miente. Debe de ser el mismo jinete que castigó a don Jaime y a sus secuaces en la puerta del cuarto de calderas, y el mismo que infundió tan terrible castigo al sacerdote y a su amigo Zacarías. Mi cabeza rememora las palabras del sacerdote cuando le encontramos colgado en la barra…
“¡Marchaos, insensatos! —Si a los difuntos nos muelen a palos, ¡imaginad qué no harán con vosotros!”
Sobran los comentarios y Pepe y yo, de inmediato, volvemos a impulsar la laude con brío. Pero, aunque la movemos con agilidad, no es suficiente: solo dos o tres curvas nos separan del despiadado jinete y el sonido del látigo al impactar de continuo contra el suelo nos aturde: ha conseguido asustarnos y las dudas de empujar o huir aparecen al compás de los latigazos. Las piernas tiemblan, los nervios no nos dejan pensar con claridad, el jinete viene a por nosotros y nosotros, ¡no sabemos qué hacer! De buenas a primeras, la gruta comienza a girar a mi alrededor y no sé dónde estoy; doy vueltas y vueltas sin moverme del sitio. ¡Estamos perdidos! Pepe cae encima de las rocas y, pese a mis intentos por levantarle, no soy capaz; el aire se ha enrarecido hasta tal punto que yo también me mareo. Es imposible mantenerse en pie y caigo junto a él. Nos mantenemos boca abajo. Pepe se ha desmayado y yo estoy en ello. ¡Veo al jinete! Y aun cuando todavía nos separa algo de distancia, noto su mirada clavarse en la mía llena de odio y de asco. ¡Nos va a atrapar…!
—¡Vamos, espabilad! ¡Ya casi está!
¡Esa voz es conocida! La oigo muy bajito en lo más profundo de mi conciencia. Sin dejar de hablar, consigue que cada vez la escuche mejor. Se esfuerza en reanimarnos a base de tirar con esmero de nuestros brazos: la impresión de sentir una constante descarga eléctrica recorrernos el cuerpo nos termina de espabilar.
¡Es Domingo!
De alguna manera consiguió salir del cuarto de calderas y debía ser él quien nos ha venido siguiendo por la cueva. Nos apremia a continuar, a escabullirnos del jinete. Aún mareado, me agarro a la laude y los tres la empujamos con ganas. La nube de colores acaba de variar el rumbo y se orienta en dirección a nosotros. Será una locura, pero con ella cerca la lápida se mueve más rápido y si el terror no me hace ver lo que no es, ¡se desplaza sin tocar el suelo! Miro a la izquierda. ¡Dios…! La muchacha que antes nos condujo hasta el principio de la gruta está a mi lado empujando como una fiera. Ella no se ha dividido en esas esferas transparentes de color…
¡La correa del látigo pasa entre medias de los dos e impacta contra el mármol! ¡Nos ha arañado la cara! ¡El jinete está justo detrás de mí! ¡Nos va a coger! El hocico del caballo me golpea el hombro y sus patas ya rozan mis piernas. ¡Me va a tirar! De hecho, tropiezo y me quedo agarrado a la laude. ¡No sé cómo aguanto; arrastro media pierna ya por el suelo! De improviso, Domingo deja de empujar y se vuelve para mirar al jinete. Permanece quieto en mitad del sendero; no sé qué se propone hacer. Mientras tanto, mis dedos resbalan por el mármol y ya no puedo sujetarme más. ¡Ya no aguanto! ¡Me caigo! Y…
¡La laude se está colocando! ¡La gruta se cierra y Pepe y yo, de casualidad, estamos fuera!
Miro dentro de la gruta a través de la pequeña rendija que queda aún sin cerrarse y veo a Domingo de rodillas, con la correa del látigo enrollada a su brazo y el caballo acercándose desbocado hacia él. ¡Le va a arrollar! No frena, ya casi lo tiene encima y…
¡La puerta del infierno se ha sellado!
Deprisa, Pepe y yo intentamos abrirla: ¡hay que entrar y sacar a Domingo de ahí! ¡No podemos! ¡No cede nada! Desesperados, nos dejamos las uñas en el mármol en el intento de volverlo a separar del muro, cuando la voz del sacerdote surge atronadora…
—¡Dejadle! Eso es lo que él quería y ese será su destino, pues esa puerta quedará sellada por mil años…—.
La voz del sacerdote nos devuelve a la realidad. Es tarde para socorrer a Domingo; nada abrirá la gruta. Lo más probable es que el Alma de este policía, de nombre Domingo Dámaso Barrera, considerara que de todos los que huíamos del jinete, él era quien debía de sacrificarse. Con este valiente proceder de entregarse al mal, nos daba ventaja a los demás para escapar. Le había afectado mucho la muerte de Herminia: una mujer, cuya única intención era la de tener una profesión con la que ganarse el sustento. Sin embargo, el reclutarla para el espionaje de don Jaime no solo le costaría la vida, sino que luego, ya fallecida, tuvo que aguantar el cruel castigo de verse recluida en un cuarto de calderas, huyendo de las ganas de venganza del Espíritu del que fuera su jefe. Desde entonces, Domingo hizo todo cuanto pudo por ella: la cuidó, la protegió y se mantuvo a su lado hasta el último suspiro. Pero fue muy duro para él verla acabar así y, seguramente, este fue el motivo que le ha empujado al sacrificio de condenarse al infierno. No quiero ni pensar el calvario que le espera. Ojalá sus fuerzas de Alma le duren poco y sin demora pueda reunirse con Herminia, allí en donde se vaya tras morir y soportar como Ánima años de miedo y calamidades. El siguiente asunto es ver cómo nosotros regresamos a nuestra era.
Agotados, heridos, lesionados por los golpes y torceduras sufridas durante esta aventura, Pepe y yo nos dejamos caer rendidos por el esfuerzo. Tratamos de recuperar el resuello apoyados en la laude que sellará los próximos mil años esta entrada a la gruta del infierno. No apetece comentar nada; ¡ya hablaremos! A estas alturas, nos conformamos con volver a observar el túnel. Está vacío, oscuro, con una pequeña parte de aquel considerable caudal de agua que cubría los zapatos abriéndose paso por la abrupta caverna. Corriente que ahora transita serena, clara y calma los nervios. En el túnel, las barras repletas de ánimas colgadas de los tobillos, el olor a azufre, las manchas amarillentas y todas aquellas pequeñas llamas azuladas que iluminaban las paredes se han disipado. Una agonizante flama dispuesta encima de una roca, sobrevive junto a un par de tablillas escritas con los nombres de Zacarías Maldonado López y Cristóbal Sáenz de Retama. Resquicio suficiente para hacer dos antorchas con las que guiarnos en el camino de vuelta a casa, usando nuestras camisas y unas piedras alargadas para ello. Estas dos tablillas son el único recuerdo del sacerdote, del Espíritu que nos enseñó cómo cerrar esta puerta al infierno y, ¡claro que el éxito de esta aventura lo logramos gracias a él! Como las demás ánimas, él también nos ha dejado. A este sacerdote, además, le debemos conocer el recorrido de túneles a seguir para abandonar esta caverna. A él no le supuso un trecho largo, pero nos insistió en tener cuidado, pues, semejante a lo ocurrido, el terreno invita a toda clase de caídas y lesiones.
Este lugar vuelve a ser una fría y húmeda cueva llena de túneles con itinerarios dispares. Algo más tranquilos, nos ponemos en pie dispuestos a concluir un trabajo que comenzó al ir a desayunar en el bar de Ángel hace no sé ya cuánto tiempo. ¿Quién iba a decir la historia que traía este Pepe con él?
No me quito de la cabeza las Ánimas colgadas; según pasaba la laude frente a ellas, ¡no quedaban ni las argollas! Fue como si esa lápida de mármol estuviera diseñada para algo más que cerrar la gruta. Quizás lleve consigo el perdón para toda aquella Alma en pena que la vea o llegue a tocarla, ¡no lo sé! En la caverna y en la gruta así pasó. Cuando encontramos la laude, estaba sola; completamente sola, ajena a ánimas, a sombras, a jinetes y a caballos. Ahí estaba…, inmensa, esbelta, brillando como si en vez de mármol estuviese hecha de plata y brillantes. Algo mágico e indescriptible.
Ya distinguimos la pequeña puerta de madera descrita por el sacerdote en sus instrucciones para salir de aquí. Según él, conduce a una gran escalera y sus interminables escalones nos devolverán a nuestra vida de siempre. Antes de atravesar la puerta, Pepe se detiene. Mira para atrás. Los dos sentimos lo mismo, pero su pesar es mayor. Es lógico: de entre toda la gente que ha trabajado desde aquellos años en la fundación, Domingo eligió a Pepe para llevar a cabo esta misión. Se fijó en él, y de veras acertó. ¡Doy fe de ello! ¡Pepe se ha portado como un valiente, como un experto en la materia y, viendo las lágrimas resbalar por sus ojos, como un señor!
Al cruzar la pequeña puerta de madera, accedemos a una reducida sala presidida por una escalera de caracol. Desde aquí, desde abajo, no se ve dónde empieza. Alrededor de ella, todo son lápidas de antiguas religiosas, de algún sacerdote y otras sin nombre de un tamaño tan pequeño que da que pensar. Asimismo, por la sala hay cajas, la mayoría de ellas de madera. Si no me equivoco, y ya creo saber dónde estamos, están llenas de cuadros, joyas, dinero y demás antigüedades ocultas por personas acaudaladas, que resguardaron en este sótano sus enseres más preciados. Años después, aquí siguen; olvidados, sin nadie que los reclame, pues sus dueños no sobrevivieron a la terrible guerra civil. Apuntamos sus nombres para cuando tengamos ocasión, y si los encontramos, avisar a los respectivos herederos.
Al pisar el primer escalón de la escalera, el cansancio, el dolor de pie y el sufrimiento desaparecen. ¡Por fin! Hemos caído en la casilla deseada. En la penúltima oca del juego de esta larga partida en la cual nos vimos involucrados. De oca a oca y…, al acabar la subida de esta larga escalera y empujar un pequeño portón, ¡ahí está!: la última oca del juego, ¡la zona del convento que prefiero no nombrar y por donde el sacerdote y Zacarías accedieron al túnel! Enseguida, las atónitas miradas de la gente asistente a misa nos confirman el regreso. ¡Estamos en nuestra época! ¡Hemos vuelto! Con dos o tres casos a los cuales dedicar horas, como el de la chica de la necrópolis, el del sacerdote y su apasionante convento de monjas difuntas, y algún otro que el cansancio y la emoción no me dejan recordar.
No hace falta decir que han quedado preguntas y cuestiones sin resolver. ¡Ya lo sé! Me encantaría tener las respuestas para todas ellas, se lo aseguro. Pero cuando te sumerges en este mundo de las ánimas, más allá de hacer una psicofonía o la investigación paranormal de una zona que exhala cierto misterio, no hay ningún guion escrito previo. No hay un final ya establecido antes de empezar la aventura. ¡No!, esto no se diseña. No ha sido una película, una novela o una obra de teatro; esto fue, simplemente, otra historia de fantasmas.
PD) ¡Ah! ¡Y ojalá Dios te reclame pronto, amigo Domingo!
Debe estar conectado para enviar un comentario.